
Al oscurecer de una tarde de 18...detúvose un elegante carruaje, tirado por un par de caballos negros, a la puerta de una casona de la ciudad. La vivienda, de quicio alto, amplio portón y prominente guardapolvos, había conocido tiempos mejores, ahora, desconchada, sucia y mal iluminada, resultaba "venida a menos" como sus probables moradores.
Descendió del vehículo – cuyo conductor parecía invisible- un hombre de mediana edad, impecablemente enfundado en un traje oscuro de buen corte. La penumbra no permitía discernir muy bien sus rasgos, salvo una perilla afilada que alargaba de modo considerable su mentón. De la mano izquierda pendía un maletín de cuero, de los empleados con frecuencia por los médicos para sus visitas a domicilio.
Un fuerte golpe de aldabón pareció resonar en todo el barrio, pero ya había anochecido y ni un alma transitaba por aquella calle, un tanto apartada del centro de la población. No pareció inquietarse el facultativo porque demoraran en responder a su llamado, ni siquiera intentó repetir el toque. Por fin, la puerta se entreabrió con lentitud y más que un rostro, pudo verse una lámpara de aceite sobresalir hacia el umbral:
-Ave María Purísima.
-Sin pecado concebida...-respondió el visitante, ahora con cierta impaciencia. Soy el Doctor, vengo a visitar al enfermo...
-No recuerdo haberle llamado –dijo con cierto temblor una mujer de edad indefinida, ahora ya completamente visible: despeinada, con la bata raída y rostro demacrado que en otro tiempo fue hermoso – debe haberse confundido usted de domicilio...
-¿No hay aquí un enfermo?
-Sí y está muy mal, pero...
-No vengo por dinero – exclamó el galeno, ya un poco fuera de sí- Permítame pasar...
Con un encogimiento de hombros que podía denotar indiferencia o simple fatiga de la vida, la mujer no sólo le franqueó el paso, sino que lo condujo a través de la sala donde apenas había uno que otro mueble desvencijado y de la saleta donde se mal alineaban cuatro taburetes, hacia el segundo dormitorio de la casa y empujó allí, con cierto temblor, una puerta.
Adentro hedía a humedad, a sudor rancio, a heces fermentadas en el vaso de noche, pero el elegante doctor no vaciló.
-Déjeme solo un momento con el paciente.
La fatigada mujer dejó sobre una repisa esquinera la lámpara.
-Si necesita algo, puede llamarme.-y se retiró sin más ceremonias.
Al fondo de la pieza, sobre un catre apenas cubierto con una manta, había un hombre que comenzaba a entrar en la ancianidad. Alguna vez había sido alto y robusto, ahora era un cuerpo debilitado por la tos y la fiebre, en el que sólo había un rasgo notorio: un gran tajo de cuchillo había dejado en su faz una cicatriz transversal, de tinte rosáceo, que en otra época debió dar al rostro un aire feroz, ahora sólo tenía una apariencia lastimosa.
-¿Quién va?-exclamó con acritud entre dos toses el enfermo.
-Un amigo.
-No tengo amigos y además no necesito visitas de doctores – otro acceso de tos- es tarde y no puedo pagarlas...
-Esta es gratis y además es un deber de amigo.
El enfermo lanzó una brutal interjección antes de preguntar quién era el intruso.
-¿No me conoces, Caricortado? Soy el diablo y vengo por tu alma.
El catre se estremeció con la convulsión del cuerpo, pero estaba muy débil y apenas podía incorporarse.
-Sí-prosiguió el visitante-llegó tu hora. Ya atormentaste bastante a tu esposa y a tus hijos. Ya mentiste e hiciste suficiente daño. Nadie va a interceder por ti. La mayoría cree que moriste hace mucho tiempo.
A la luz de la llama en el rincón las facciones del galeno se descompusieron , pareciera que un brillo rojizo brotara de sus ojos pequeños y que la perilla se alargara de manera desmesurada. De las mangas de la levita, en vez de las finas manos de cirujano brotaban zarpas. El hombre del catre sacó del algún lugar fuerzas para lanzar un último grito. En ese momento la lámpara de aceite, como alcanzada por una ráfaga, cayó al suelo y se apagó en el mismo instante en que las garras del diablo se extendían hacia el Caricortado.
Cuando la mujer escuchó en la cocina el grito, corrió hacia la pieza, de su interior oscuro emanaba humo y olor a aceite quemado. Debió buscar otra lámpara. Sobre la yacija revuelta estaba el cadáver retorcido y atormentado del paciente. Ni sombra del doctor.
Fue hacia la puerta: visitante y coche habían desaparecido, quizá envueltos en esa especie de neblina que se divisaba cerca de la esquina. En la calle nadie, ni un sereno.
Hasta aquí la leyenda, ni más ni menos siniestra que otras de su género. En su trasfondo hay una sencillísima enseñanza moral: los malos no morirán tranquilos, pero también trasunta ella ese ambiente de sórdida violencia que respiraba el territorio en los años de la colonia, casi siempre oculta tras las construcciones de importantes edificaciones, la celebración de grandes fiestas y los graduales avances de la ilustración en un selecto sector social.
Las relaciones entre amos y esclavos, terratenientes y campesinos estaban lejos de ser idílicas e inclusive entre personas de alto rango social, a veces hasta entre parientes, no eran raras las escenas de violencia. La ignorancia, los intereses económicos, las bajas pasiones favorecían hechos sangrientos.
A lo largo del siglo XIX ocurrieron en Puerto Príncipe numerosos crímenes, muchos de los cuales nunca tuvieron explicación satisfactoria, basten un par de muestras.
En 1828, unos ladrones entraron en el domicilio del presbítero Don Victoriano de Varona y lo asesinaron en su lecho, así como a una criada que le servía y se llevaron todo lo de valor que encontraron. Nunca fueron aprehendidos y procesados, a pesar de que había sospechosos notorios.
El 22 de noviembre de 1846, las negras Encarnación y Dominga, esclavas de Don Diego Batista, vecino de La Caridad, asesinaron a tres hijos de este que habían quedado bajo su custodia y a uno perteneciente a Encarnación. Fuero golpeados con una barreta y luego lanzados al pozo. Otro de los hijos de Batista logró escapar y por él conocieron las autoridades del crimen. Tramitada la causa, fueron procesadas y condenadas las autoras: Encarnación a pena de muerte en garrote vil y Dominga "a 200 azotes por tandas de 50" y luego a diez años de cárcel. Nadie preguntó a Don Diego por qué había confiado a unas esclavas, evidentemente perturbadas, la custodia de sus hijos pequeños
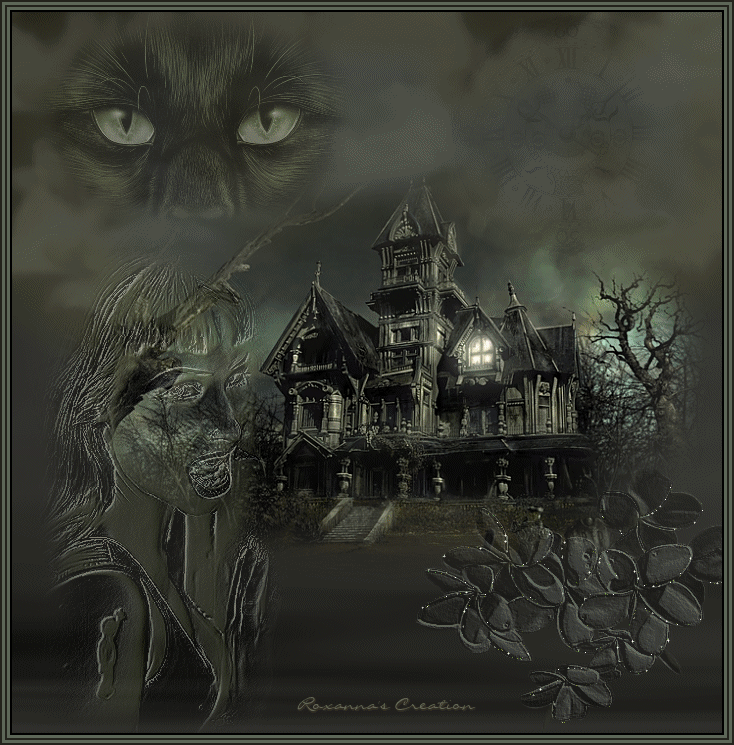





























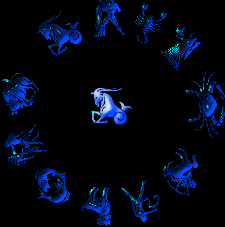










No hay comentarios:
Publicar un comentario