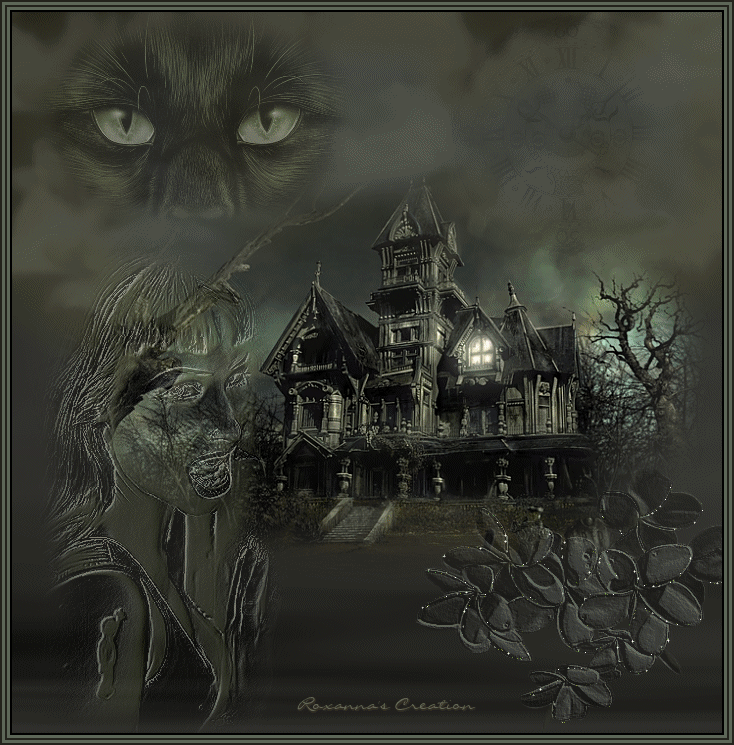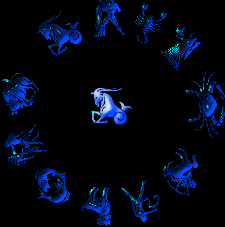En el año de 1112 un hombre llamado Tankelmo declaró, en la ciudad de Utrecht, ser dios. Se sabe que predicó con gran éxito en muchas ciudades cercanas al valle del Rhin -Brabante, Flandes, y la propia Utrecht-, pero se dice que fue en Amberes donde finalmente se estableció con su propia iglesia.
En el año de 1112 un hombre llamado Tankelmo declaró, en la ciudad de Utrecht, ser dios. Se sabe que predicó con gran éxito en muchas ciudades cercanas al valle del Rhin -Brabante, Flandes, y la propia Utrecht-, pero se dice que fue en Amberes donde finalmente se estableció con su propia iglesia. Todos los investigadores coinciden en presentar a Tankelmo como un orador elocuente, brillante, hermoso; un hombre cuya apariencia, se afirma, habría sido más propia de un ángel que de un ser humano. Y no era para menos: después de todo, este hombre estaba convencido de su divinidad.
Muchos podrían sorprenderse hoy con semejante historia. Pero lo cierto es que Tankelmo no es, ni con mucho, el único caso de este tipo que se presenta en toda la Edad Media. La historiografía moderna registra fácilmente muchos otros episodios en los que simples predicadores (o, en muchos casos, monjes o ex-monjes) declararon ser dioses o hijos de dioses o encarnaciones de la divinidad. Piénsese, por ejemplo, en Aldeberto (siglo VIII), o en Eún de Stella (siglo X); o en los místico de la herejía del Espíritu Libre; y escrútese, luego, hasta qué punto el pathos mesiánico dominó la Europa medieval. Innumerables movimientos heréticos, desde los amaurianos, los euquitas y el sufismo español del siglo XIII, pasando por los begardos y las beguinas de los siglos XIV y XV, hasta los mismísimos ranters de la Inglaterra del siglo XVII, se refugiaron en la creencia de que la divinidad no era ajena al alma humana; y de que, en realidad, todo hombre podía llegar a ser dios.
De todos modos, el conocimientos de estos hechos no nos autoriza a pensar que haya habido, en efecto, muchos dioses; pero nos permiten, eso sí, advertir que la relación entre los hombres y la divinidad no fue, en toda época, la misma. En otras palabras, que lo que los hombres entendieron por dios en otro tiempo no coincide necesariamente con lo que los hombres entienden hoy por dios.
Pero ¿cuál es el significado probable de la palabra dios para el hombre medieval? ¿Existe, en realidad, algún correlato exterior, al que sea legítimo designar con ese vocablo? En la Edad Media, una de las herejías del Espíritu Libre, los así llamados "begardos", asociaron el término "dios" más que a una entidad separada de este mundo y de los hombres (forma como tradicionalmente se ha entendido a dios), a una posibilidad dormida en cada uno de los seres humanos. En efecto, cada uno de los hombres podía llegar a ser dios; y de hecho, fue, precisamente aquello, lo que cientos de begardos proclamaron con celo, a lo largo de la alta Edad Media. Pero, ¿Qué era exactamente lo que ellos proclamaban ser cuando se pensaban a sí mismos como dioses?
Hacia comienzos del siglo XIV Margarite Poret, una beguina adepta al Espíritu Libre definió la doctrina de los begardos en un libro titulado "El espejo de las almas simples". Por este escrito ella fue quemada viva en la hoguera. El libro, dirigido, básicamente, a los sutiles de espíritu, esto es, a aquellas almas en las que habita la posibilidad permanente de llegar a ser dioses, está escrito en un lenguaje esotérico que define el camino de la autodeificación. Pero también, este es un libro en el que se transparenta un nuevo modo de concebir la divinidad. Estas ideas comenzaron a cobrar forma hacia comienzos del siglo XIII entre los estudiosos de la universidad de París. Se sabe que entre los muros de dicha universidad tuvo origen el movimiento amauriano, una entidad compuesta, a lo menos, por cuarenta miembros, entre ellos, algunos teólogos, clérigos y filósofos, que a instancias del pensamiento de Amaury de Bène, configuraron la primera forma de herejía del Espíritu Libre, conocida hasta entonces en Europa. La herejía se extendió, a partir de allí, por todo el continente; pero fue principalmente en Colonia donde tuvo su más amplio arraigo.
¿Quienes eran los adeptos al Espíritu Libre? No es fácil responder a esta cuestión. Los adeptos a esta herejía eran hombres de muy variada naturaleza, pero que compartían la sensibilidad común de creer que eran dioses vivientes. En rigor, no formaron nunca una comunidad o entidad al modo como estamos acostumbrados a ver. Más bien, se trataba de grupos dispersos que florecieron en toda Europa, entre los siglos XIII y XVII, y que participaban de una manera similar de comprender la vida. El punto en común en todas estas herejías residía en su manera particular de concebir a dios y por sobre todo de pensarse ellos mismos como dioses.
En pocas palabras, ser dios, para ellos, era sinónimo de una libertad de pensamiento y acción, sin límite ni restricción alguna para quien ha alcanzado dicha condición. Pues no se nace dios, así, simplemente, sino que se llega a ser dios por medio de un camino de autodeificación que no cualquiera es capaz de seguir (¿será este camino la Via del Diamante?). Por lo pronto, esta cuestión de una libertad absoluta (esto es, de una libertad con mayúscula) no es, tampoco, algo aconsejable para cualquier ser humano. Pues, en rigor (y aún cuando insistamos en engañarnos pensando lo contrario), no es para nada fácil ser libre. Más aún, no hay cosa más difícil que ser libre. Los adeptos al Espíritu Libre, de hecho, establecían una diferencia (que, en todo caso, sostienen, es la única diferencia que existe, en realidad, entre los seres humanos): ellos hablan de los groseros de espíritu y de los sutiles de espíritu. La libertad total, que para los adeptos al Espíritu Libre es la única libertad que existe, sólo es posible para los sutiles de espíritu, y por lo tanto, sólo éstos pueden aspirar a ser dioses. Por eso, no es de extrañar que cuando los begardos (que a sí mismos se piensan como sutiles de espíritu) se identificaban con la libertad total, se sintieran a sí mismo como dioses; pues la libertad pareciera estar hecha para seres algo más que humanos, esto es, para seres sobrehumanos quizás.