
Los judíos de la ciudad alemana de Worms, situada junto al Rhin, celebraban la fiesta de Peisaj. La familia de Rabí Bezalel se congregaba alrededor de la mesa. Era el momento de alegrar el corazón recordando las maravillas que el pueblo de Israel había visto y vivido, de celebrar y agradecer la liberación otorgada por el Creador del universo, y también de olvidar las suspicacias, calumnias y persecuciones de las que solían ser víctimas los judíos. Las aguas del Rhin, que bordeaban parte de la ciudad, parecían entonar un cántico de paz, como los que los judíos cantaban aquella noche, y las luces encendidas en sus casas rompían la oscuridad de las calles y regalaban calidez en medio del frío nocturno.
Rabí Bezalel se sentía especialmente feliz, porque además de la alegría propia de la fiesta, su mujer esperaba un hijo. En su mesa no faltaba nada: velas, matzá, buen vino, y demás alimentos
simbólicos bellamente dispuestos según la tradición, y una magnífica cena, sin olvidar la ofrenda para el Profeta Elías. Pero mientras leían la Hagadá correspondiente al Seder, la dicha de su familia y de los demás judíos estuvo a punto de estropearse por un suceso tan inesperado como peligroso: un hombre completamente envuelto en su capa, de modo que resultaba imposible ver su rostro, avanzaba por las calles del barrio judío con un saco al hombro.
Por fortuna, los soldados de la ronda nocturna pasaban por allí y al verlo, sospecharon que podía tratarse de un ladrón y lo detuvieron, no sin fuerte resistencia por parte del embozado. La algarabía desconcertó primero y preocupó después a Rabí Bezalel y a sus vecinos, quienes temieron que pudiera tratarse de alguna maldad urdida contra ellos, cosa por desdicha frecuente, sobre todo en los días de fiesta, pero pronto se tranquilizaron: la guardia nocturna descubrió un cadáver en el saco que el malhechor llevaba, y lo obligaron a confesar allí mismo. El hombre juró que no había asesinado a nadie, sino que, yendo con algunos conocidos suyos por sitios apartados, se habían tropezado con el cadáver de un mendigo recién fallecido y habían ideado dejarlo en alguna calle del barrio judío para, a la mañana siguiente, cuando fuera encontrado, acusarlos de haber cometido un crimen ritual y empleado la sangre en algún rito demoníaco propio de su fiesta.
Los guardias se llevaron al malhechor y los judíos respiraron aliviados y continuaron la fiesta dando gracias al Creador por haberlos salvado de tan peligroso trance. En ese preciso instante, la mujer de Rabí Bezalel sintió los dolores del parto y algunas vecinas acudieron para asistirla. Al poco rato, dió a luz sin contratiempos un hermoso niño. Los vecinos salieron de sus casas y acudieron a verlo y a dar los parabienes a su padre. Todos comentaban sobre los hechos que habían acompañado su nacimiento y decían que aquel niño poseía una especial bendición mediante la cual traería paz y felicidad a su pueblo.
Lleno de alegría, Rabí Bezalel pronunció su propia bendición--que resultó profética--sobre el recién nacido, que dormía en su cuna, pequeño y tierno:
"Has nacido para traer a tu pueblo fortaleza y consuelo,
y en tu nacimiento ha brillado una buena estrella. Defenderás
a los judíos cuando todos los demás les nieguen su ayuda, y
harás grandes cosas por tu pueblo. Sea entonces tu nombre Yehuda,
porque, como está escrito, 'Judá es un joven león'"
A los ocho días se celebró la circuncisión del niño, y le fue puesto por nombre Yehuda ben Bezalel.
Pasó el tiempo. Yehuda crecía y se fortalecía en cuerpo y en espíritu. Su inteligencia y sus dotes asombraban a todos. Cuando llegó a la adolescencia, y una vez celebrado su Bar-mitzvá, Rabí Bezalel decidió enviarlo a continuar los estudios rabínicos en una de las más famosas y respetadas Yeshivas que por entonces se conocían, situada en la ciudad de Praga. El joven se llenó de alegría, porque su sed de saber era inagotable. Así viajó a Praga y pronto se convirtió en el más destacado de los estudiantes. Su inteligencia floreció aún más y su nombre se hizo conocido entre los judíos de muchas comarcas.
En aquellos años vivía en Praga un rico comerciante judío llamado Samuel Schmelke, que tenía un hijo ya casado, que se ocupaba de sus negocios en Polonia, y una hija adolescente llamada Perla, de la que se decía que era en verdad una perla escogida entre las jóvenes por las numerosas virtudes que la adornaban. Como era costumbre prometer en matrimonio a los hijos a temprana edad, el padre se preocupó por elegir un novio adecuado para ella, y se decidió por Yehuda ben Bezalel, cuyas buenas cualidades eran alabadas por doquier. El compromiso se celebró según la tradición y los jóvenes, al conocerse mejor, se enamoraron profundamente.
Poco después, el señor Schmelke envió a Yehuda a Polonia, a casa de su hijo mayor, para que completara su formación en las escuelas talmúdicas del país.
Mientras el futuro yerno descubría nuevos tesoros del saber, los judíos de Praga fueron oprimidos con impuestos y contribuciones cada vez mayores, precisamente cuando los negocios de Samuel Schmelke no iban tan bien como antes. De este modo, entre pérdidas financieras y pago de tributos, el futuro suegro se encontró un buen día completamente arruinado y en la miseria. Lleno de pesar al verse en semejante situación en su vejez, Schmelke escribió una carta a Yehuda:
"Querido hijo, te había prometido a mi hija Perla con una cuantiosa dote que os permitiría vivir libres de preocupaciones, pero he perdido toda mi fortuna y apenas nos queda para vivir. Como no puedo cumplir lo acordado, te libero del compromiso con ella y te deseo que contraigas un matrimonio mejor".
Aunque entristecido por el contratiempo, Yehuda no quiso romper el compromiso con Perla. Sin embargo, hizo saber al padre que, en caso de presentarse para ella un pretendiente de fortuna que pudiese ayudar a la familia, estaría dispuesto a renunciar a la joven en favor de la prosperidad de los Schmelke.
Pasó algún tiempo y Perla, incapaz de soportar la visión de sus ancianos padres agobiados por la miseria, se las ingenió para abrir una panadería con cuyas ganancias pudiera aliviar las necesidades familiares. Trabajaba de la mañana a la noche y no obtenía mucho dinero, pero al menos no pasaban hambre ni frío.
Un buen día, un soldado llegó a la panadería de Perla. En países vecinos había guerra, y a menudo los soldados atravesaban a caballo la ciudad de Praga en una u otra dirección. El soldado iba cubierto de polvo y hambriento, y tras ensartar una hogaza recién horneada con su lanza, intentó huir, pero Perla corrió a su encuentro y le interrumpió el paso, llorando y gritando que no se fuera sin pagar, porque de sus modestas ganancias dependía el sustento de sus padres.
- No he comido nada desde hace días--respondió el soldado--y no tengo dinero con qué pagarte. Déjame el pan, te lo ruego, y a cambio te daré en prenda un fardo de lino. Si no vuelvo antes de la noche con el dinero, quédate con él y que te sea de provecho.
Perla aceptó, y el soldado sacó de sus alforjas una gran pieza de lino, que le entregó. Llegó la noche y el jinete no regresó. Perla esperó durante muchos días hasta que consideró que había transcurrido el tiempo suficiente como para dar por suya la prenda. No había hecho más que abrir el fardo, cuando cayó de él una lluvia de ducados de oro.
La alegría de Perla y de sus padres no tuvo límites: con tanto dinero no sólo podrían vivir holgadamente, sino también pagar la dote de la joven y celebrar su boda con Yehuda. Samuel Schmelke escribió al yerno y le contó las buenas noticias. También le dijo que aquel jinete había sido sin duda el profeta Elías, quien es sabido que socorre a los pobres y no abandona a los necesitados.
Yehuda regresó a Praga en cuanto pudo y las bodas se celebraron. Sobre los novios llovieron las bendiciones y los elogios, pues si él poseía sabiduría y dotes en abundancia, a ella la adornaban tantas virtudes que hacía honor a su nombre de Perla. Muy pronto Yehuda se convirtió en el rabino de la ciudad y desde entonces lo llamaron Rabí León de Praga, pues era considerado por los doctores de la Ley como el León de los sabios y un favorecido del Señor.
Rabí León se enfrenta a la epidemia
En aquellos tiempos era frecuente que la peste, también llamada muerte negra, asolara las ciudades y sembrara por doquier el terror y la muerte. Al ser desconocidas entonces sus causas y las posibles medidas preventivas, la epidemia se consideraba un castigo divino y se culpaba de provocarla a herejes y hechiceros supuestos o reales, y sobre todo, a los judíos. De éstos últimos se decía que envenenaban las fuentes y pozos de agua para exterminar a los cristianos, sin que el más elemental sentido común hiciera comprender que los judíos tenían que utilizar el agua de esas mismas fuentes, pues no había otras, y se veían tan diezmados por la peste como los demás.
En vida de Rabí León tuvo lugar una de esas terribles epidemias. Como ocurrió con el resto de la ciudad, el barrio judío fue fuertemente atacado y murió más de la cuarta parte de sus habitantes. Pero lo más terrible era que la peste se cebaba sobre todo entre los niños, y los padres creían morir de dolor al presenciar impotentes la agonía de sus hijos. El cementerio judío no daba ya abasto para tantas víctimas y no había una familia que no tuviera que lamentar al menos una pérdida. A toda hora del día se rogaba en la sinagoga y en las casas por el auxilio del Cielo, pero la mortandad de niños no mermaba.
Rabí León decretó un riguroso ayuno para implorar la misericordia divina, pero el ángel de la muerte no se apartaba de la ciudad y menos aún de los niños judíos. Rabí León no descansaba un instante, brindando asistencia espiritual y presidiendo las súplicas y las oraciones fúnebres, y permanecía despierto durante la mayoría de las noches buscando en los libros sagrados y en las obras de los sabios judíos alguna solución para tanta desgracia. Toda su sabiduría le parecía inútil ante el poder devastador de la muerte y temía que la grey infantil judía desapareciera, si no ocurría un milagro.
Una de esas madrugadas, Rabí León se sintió exhausto por el trabajo y por las penas, y el sueño lo invadió. Apenas se había dormido, cuando apareció ante él la figura del profeta Elías, quien le indicó en silencio levantarse y seguirlo.
Rabí León siguió al profeta Elías por las calles más desiertas de Praga hasta llegar al cementerio judío. A la luz de la luna contempló las tumbas de los niños recién enterrados, con la tierra aún suelta. En eso, el carrillón del Ayuntamiento inició las campanadas de medianoche. Con la primera, la tierra de las sepulturas fue removida y de ellas salieron poco a poco los niños muertos, envueltos en sus mortajas blancas, que comenzaron a correr y a saltar entre las tumbas y a danzar en coro. Sorprendido ante semejante visión, el rabí dirigió su vista hacia el profeta Elías, que permanecía silencioso e imponente junto a la puerta del cementerio y vió como su silueta desaparecía en la oscuridad de la noche. Rabí León quiso preguntarle qué significaba todo aquello, pero de su boca no brotaba sonido alguno. Entonces se despertó, sudoroso y angustiado. Miró a su alrededor y sólo pudo vislumbrar las paredes de la habitación, en medio de la oscuridad.
Rabí León no pudo dormir más. Pasó el resto de la noche meditando sobre su extraño sueño y el mensaje que sin duda encerraba. Con las luces de la aurora, su mente se iluminó y lo comprendió todo. Entonces trazó su plan: entre sus discípulos había uno especialmente virtuoso y temeroso de Dios, cuya alma no conocía el miedo ni retrocedía ante ningún peligro. Lo mandó a buscar y le habló de este modo:
- Sé que tu corazón es puro y valeroso, y por eso quiero que me ayudes a salvar a nuestra comunidad, sobre todo a los niños. Estamos siendo azotados por la cólera divina y aún no sabemos la causa. Para averiguarla existe sólo un medio: debes ir hoy, tarde en la noche, a nuestro cementerio y aguardar allí la medianoche. No te asustes, pues el profeta Elías estará a tu lado, aunque no puedas verlo. A medianoche se abrirá la tierra, y de las tumbas saldrán los niños judíos muertos por la epidemia, que envueltos en sus mortajas, comenzarán a correr y a bailar entre las tumbas. Escóndete lo más cerca posible de ellos y vigílalos. Cuando alguno pase por tu lado, le arrebatarás la mortaja y correrás a traérmela. Te estaré esperando aquí mismo.
El discípulo prometió cumplir con el mandato y así lo hizo: a la noche siguiente fue al cementerio y se ocultó tras una de las lápidas infantiles. Al sonar las campanadas de medianoche, los niños salieron de sus tumbas, envueltos en sus mortajas blancas, y comenzaron a correr y a bailar. Entonces extendió su mano hacia el más cercano e intentó apoderarse de su mortaja, pero la mano, temblorosa por la fuerte impresión, no logró asirla con fuerza y el niño escapó. El discípulo elevó su corazón hacia lo Alto y pidió serenidad. Sólo al séptimo intento, consiguió arrebatar la mortaja a uno de los niños, y marchó a toda prisa al encuentro de Rabí León. A sus espaldas, las danzas y juegos de los niños continuaban.
Rabí León velaba, en espera de su discípulo. Al llegar éste, cerró la puerta y le indicó seguirlo hasta una pieza desde cuya ventana podían ver cuanto pasara en la calle. Allí aguardaron, iluminados tan sólo por la luna, a que el carrillón diera la una de la madrugada, pues a esa hora los niños muertos debían regresar a sus tumbas. Pero ésto resultaría imposible para el niño al que habían robado la mortaja.
Al sonar la campanada, ambos vieron deslizarse por la calle a la luz de la luna la figura de un niño hasta la casa de Rabí León. El pequeño tocó a la puerta y gritó:
- ¡Devolvedme mi mortaja, os lo suplico! ¡Sin ella no puedo volver a mi tumba y no encontraré el descanso!
- Te la devolveremos con una condición--respondió Rabí León--, y es que nos digas por qué han muerto tantos niños judíos.
- ¡Por favor, devolvedme mi mortaja!--replicó el niño--¡No puedo ni quiero revelaros ese secreto!
- Entonces no te daremos tu mortaja--le aseguró el rabí
El niño se echó a llorar amargamente, y tan tristes eran sus lamentos que el corazón del discípulo se conmovió y pidió al rabí que le entregara la mortaja y lo dejara ir sin más, pero Rabí León sabía que la única forma de detener tantas muertes, indicada por el Profeta Elías, era mantenerse firme. De tal modo, dejó al niño llorar e implorar cuanto quisiera sin hacerle caso, hasta que el pequeño se dió por vencido y dijo
- Os diré cuanto queráis saber: en el callejón de la izquierda hay una casa que tiene un cántaro dibujado en el dintel. Allí viven dos mujeres malvadas y pecadoras que sacrificaron a sus propios hijos en horribles ceremonias de hechicería, y desde ese instante, el ángel de la muerte hace estragos en la ciudad, pero sobre todo entre los niños.
Rabí León devolvió la mortaja al pequeño, que voló hacia el cementerio. Llegada la mañana, envió al discípulo a casa de las dos mujeres con la orden de comparecer ante él. Quedaron tan sorprendidas como aterrorizadas al escuchar por boca del rabí su pecado, que creían oculto, y no fueron capaces de negarlo. Rabí León convocó al tribunal rabínico, que tras conocer el espantoso crimen y verificar los hechos, las condenó a muerte.
Una vez cumplida la sentencia, el ángel de la muerte abandonó la ciudad de Praga. Los habitantes dieron gracias al Señor por su misericordia y la fama de Rabí León creció y se esparció a los cuatro vientos, hasta llegar a oídos del emperador.
Rabí León y el Emperador
Cada cierto tiempo, los judíos de Praga y de toda Europa eran víctimas de malvadas campañas de difamación, dirigidas no sólo a desprestigiarlos, sino a exaltar al populacho contra ellos. De ese modo, además de la muerte y el destierro forzoso de muchos inocentes, los instigadores conseguían apoderarse de los bienes de los judíos y no pagar las deudas contraídas con ellos. La más utilizada de todas las mentiras era que los judíos asesinaban cristianos, preferentemente niños, para emplear su sangre en ritos satánicos, que el fanatismo y la ignorancia asociaban a su religión
Así las cosas, Rabí León fue informado de que aquellos rumores se esparcían una vez más por Praga y por las ciudades cercanas, y quedó extremadamente preocupado, porque sabía cuán delgado era el hilo que separaba las calumnias de los más crueles ataques. Tras mucho meditar sobre una posible solución, Rabí León pensó en el Rey y Emperador Rodolfo II, que en aquellos tiempos gobernaba el país y muchos otros territorios.
Rodolfo II tenía fama de monarca tolerante y justo, amante de las artes y las ciencias y de todas las formas del saber. En su corte de Praga se reunían los más sobresalientes talentos de toda Europa y aun encontraban acogida los perseguidos por el Santo Oficio a causa de sus ideas o de sus descubrimientos. No faltaban tampoco astrólogos, alquimistas, magos y demás sabios, sobre todo científicos y filósofos, mirados con gran recelo en otros países. La fuerza de los astros, el elixir vitae o la piedra filosofal se tenían por temas tan dignos de atención como la veracidad del sistema de Copérnico o las más novedosas observaciones anatómicas.
Todo eso hizo pensar a Rabí León que el Emperador sería capaz de escucharlo y de comprenderlo y, ¿por qué no?, de hacer justicia y de proteger a los judíos. Pero sabía que no era nada fácil obtener una audiencia privada con Rodolfo II, y decidió arriesgarse por caminos más inusitados.
Rabí León sabía que el Emperador acostumbraba a viajar dos o tres veces por semana desde la orilla del Moldau a la parte más antigua de la ciudad, atravesando el puente de piedra. A la primera oportunidad, se mezcló desde temprano con la muchedumbre de curiosos que aguardaban el paso de la carroza imperial. Cuando ésta se hizo visible, el pueblo comenzó a dar vivas al Emperador. Entonces, Rabí León salió de entre la multitud y se colocó en mitad del camino por donde debía pasar el carruaje.
- ¡Fuera de ahí, judío! ¡Quítate del camino!--gritaba la gente.
Pero el Rabí no se inmutó.
-¡Largo de ahí, judío!--repitieron, y comenzaron a lanzar piedras y bolas de fango contra Rabí León para obligarlo a apartarse del camino, pero unas y otras se transformaron en las más bellas y perfumadas flores que cayeron a los pies del rabino.
Desde su carroza, el Emperador escuchó los gritos y exclamaciones de asombro, y se asomó curioso. Entonces los caballos vacilaron, como si hubieran encontrado un invencible obstáculo y se detuvieron ante Rabí León, quien se aproximó a la ventana del carruaje y rogó al Emperador que le concediera una audiencia privada. Rodolfo II, maravillado ante lo ocurrido, le prometió recibirlo al cabo de siete días.
Una semana justa después, en la judería de Praga sucedía algo nunca visto: un carruaje imperial se detenía ante la casa de Rabí León y un lacayo llamaba a su puerta para llevarlo al palacio imperial. Todos los vecinos, que habían salido de sus casas a presenciar el inusitado acontecimiento, quedaron estupefactos al ver al rabino subir a la carroza, que partió en dirección a Palacio.
Al llegar, otro servidor condujo a Rabí León a un lujoso aposento cuyas paredes estaban cubiertas por inmensos cortinajes. Allí lo aguardaba un gentilhombre, que le ofreció un sillón y tomó asiento frente a él.
- Debo informaros de que el Emperador ha debido ocuparse de ciertos imprevistos y me ha encargado escucharos y atender vuestra petición. Os ruego entonces que habléis con confianza.
Rabí León contó al gentilhombre sus preocupaciones y temores, y el nombre de todos los judíos del lugar pidió la protección imperial contra calumnias y agresiones. Por último, explicó los principales artículos de la fe judía, e hizo hincapié en la prohibición de ingerir sangre y en que hasta los sacrificios de ovejas y bueyes indicados en la Biblia habían dejado de hacerse después de la destrucción del templo, por lo que las acusaciones de emplear sangre cristiana en sacrificios rituales era tan absurda como malintencionada.
Rabí León acababa de concluir su exposición, cuando uno de los pesados cortinajes se movió, y apareció el Emperador, que había estado escuchando durante todo el tiempo y que había quedado nuevamente impresionado por el Rabí, esta vez por su sabiduría y honradez.
- Os haré una pregunta, Rabí León--dijo Rodolfo II--y de vuestra respuesta dependerá que tome o no a los judíos bajo mi protección directa. Decidme: ¿son o no son culpables los judíos de la crucifixión y muerte de Jesucristo?
- Permitidme, Majestad, que os responda mediante una parábola--dijo Rabí León--: un poderoso rey tenía un hijo, y ese hijo tenía a su vez un gran número de enemigos. Dichos enemigos acusaron al príncipe ante su padre el rey, de querer destronarlo. El rey hizo venir a su hijo y lo interrogó al respecto, pero el príncipe no dijo ni una sola palabra en su propia defensa, aunque era completamente inocente. Entonces fue llevado ante un tribunal. Muchos testigos declararon contra él, de parte de sus enemigos, pero el príncipe tampoco respondió, y los jueces pronunciaron sobre él la sentencia de muerte. Sólo cuando los verdugos lo llevaban al cadalso, el príncipe se dirigió a su padre el rey y le suplicó que apartase de él los tormentos y la muerte, pero el rey calló, y el príncipe fue ejecutado. Pensad ahora, Majestad: ¿quién tuvo mayor culpa, los jueces o el rey?
Rodolfo II miró a Rabí León, profundamente impresionado y conmovido, y respondió
- Os he comprendido. Tenéis mi protección y mi apoyo para vos y para vuestro pueblo.
La conversación entre el Emperador y el Rabí se prolongó durante otras tres horas, pues Rodolfo II no se cansaba de escuchar a Rabí León, y éste a su vez se alegraba de la inteligencia y comprensión del Emperador. Este hizo venir a algunos de los sabios que vivían en su corte, para que participaran también, entre ellos al astrónomo Tycho Brahe, quien se convertiría en un ferviente admirador del Rabí.
Ya entrada la noche, el mismo carruaje devolvió a su casa a Rabí León, quien llegó muy contento. Cuando le preguntaron por su visita a Palacio, respondió:
- El Emperador ha prometido que no tolerará injusticia alguna contra los judíos. Cuando un cristiano quiera acusar de algo a un judío, tendrá que acudir a un tribunal ordinario y presentar las pruebas establecidas por las leyes para todos los casos. Si un judío fuese hallado culpable de algún delito, queda prohibido castigar por ello a toda la comunidad judía, y desde ahora será obligatorio convocar al rabino y a un representante de la comunidad judía a todo juicio celebrado contra un judío.
Las palabras del Rabí llenaron a los judíos de alegría. Todos sintieron que había llegado una época de paz y de justicia, y los ancianos y padres de familia de la comunidad bendijeron a Rabí León con estas palabras:
"El sabio de corazón es llamado prudente
Los labios justos son el contentamiento de los reyes
y éstos aman al que habla lo recto"
Pasó un tiempo. El Emperador recordaba siempre la asombrosa transformación en flores de las piedras arrojadas contra Rabí León en el puente de Praga, y la extraordinaria conversación mantenida con él en Palacio. Se había informado sobre el Rabí y le habían hablado de sus profundos conocimientos cabalísticos. Ansioso de escucharlo nuevamente, pero sobre todo, de presenciar otros milagros, envió un día su carroza a buscarlo, y quedó asomado a una ventana, en impaciente espera. Al fin vió llegar su carruaje y descender de éste a Rabí León.
- Os he mandado a llamar porque tengo entendido que tenéis poder para realizar múltiples prodigios como el que todos presenciaron en el puente. Tengo huéspedes muy distinguidos en el castillo, y quisiera que vieran lo que voy a pediros: que convoquéis ante nosotros a los Patriarcas Abraham, Isaac y Jacob y a loss doce hijos del último.
Rabí León meditó durante unos minutos y al fin respondió:
- Majestad, vuestro deseo no es nada fácil de satisfacer. Dadme un poco de tiempo para que pueda prepararme a fin de intentarlo
- Sea--respondió Rodolfo II--. Pasado mañana habrá un gran banquete y ese día nos mostraréis lo que sois capaz de hacer.
El día señalado, la carroza imperial recogió a Rabí León en su casa. Todos los judíos habían acordado permanecer orando hasta su regreso.
Al llegar al castillo, el banquete tocaba a su fin. Los servidores que recibieron al Rabí, lo condujeron hasta un amplio salón situado en un ala apartada del castillo, y fueron a avisar al Emperador.
Al poco rato, los convidados comenzaron a entrar al salón, precedidos por Rodolfo II, quien saludó a Rabí León y le indicó que podía comenzar con el prodigio.
- Majestad--respondió el Rabí--, antes debo rogaros que hagáis apagar todas las luces y me permitáis advertir a los presentes que, pase lo que pase, nadie en este salón debe reirse.
Así se hizo: los servidores se llevaron las antorchas y los cirios y la sala quedó en completa oscuridad. A los pocos instantes, surgió ante los presentes una nube que se expandió y experimentó varias metamorfosis, y fue generando varias figuras humanas, hasta que una de ellas, la del Patriarca Abraham, pudo distinguirse claramente.
Abraham caminó lenta y majestuosamente por la sala, y su larga barba blanca parecía agitada por el viento, aunque en el salón no soplaba brisa alguna. De pronto, Abraham desapareció y surgió una nueva nube, de la que salieron las figuras de los Patriarcas Isaac y Jacob, y los doce hijos de éste.
La visión dejó a los presentes sobrecogidos y casi sin aliento, pero se sintieron más relajados al distinguirse a Neftalí, el hijo de Jacob, un mozo pelirrojo y pecoso que entró saltando con pasitos danzarines. El Emperador estalló en una sonora carcajada y los presentes le hicieron coro. De inmediato se oyó un crujido en los artesonados de madera del techo. Miraron hacia arriba y vieron que una nube flameante como un meteoro salía del techo, que comenzó a hundirse. Cundió entonces el pánico. Todos intentaban salir, pero la oscuridad y la confusión les impedían hallar la salida, de modo que se golpeaban y estorbaban los unos a los otros.
- ¡Rabí León, ayudadnos, por amor de Dios!--gritó el Emperador.
Rabí León alzó sus brazos hacia el Cielo y pronunció unas palabras incomprensibles para los presentes. El techo volvió poco a poco a su posición original, como si hubiera sido apuntalado con columnas de acero. Entonces los lacayos pudieron abrir las puertas y entraron con antorchas para conducir al exterior a la aterrada concurrencia.
Pero las huellas del hundimiento quedaron bien visibles en el techo, y nunca más el Emperador se atrevió a celebrar reunión alguna en aquel salón, por temor a que el prodigio se repitiera.
Pasado un tiempo el Emperador, ansioso de presenciar nuevos prodigios, hizo saber a Rabí León que deseaba visitarlo. Pero como conocía cuán pequeñas eran las casitas del barrio judío, le advirtió que llegaría con todo su séquito, curioso por saber cómo se las arreglaría Rabí León para recibir a tanta gente.
Rabí León aceptó gustoso y pocos días después se produjo otro singular acontecimiento en el barrio judío de Praga: la comitiva imperial llegó en varias carrozas a la puerta de Rabí León. Pese a lo presenciado tiempo atrás en el palacio, se permitían dudar de que el Rabí lograra albergarlos a todos en su modesta vivienda.
Rabí León los esperaba para darles la bienvenida y los invitó cortésmente a pasar. Rodolfo II y sus acompañantes quedaron asombrados: no podían concebir cómo en una casa tan pequeña podía haber tan espaciosos salones, ni de dónde había sacado el dueño tan lujosos muebles, espejos y adornos. No faltaban tampoco los más valiosos objetos de arte, bellamente dispuestos, y el Emperador, buen conocedor de obras maestras, tenía que reconocer que nunca las había visto iguales, aunque las decoraciones se limitasen a filigranas, flores y frutos.
Después de mostrar la casa y hacer los honores a sus huéspedes, Rabí León los obsequió con una deliciosa colación: en una mesa de banquete, sobre un mantel exquisitamente bordado, estaban dispuestos exquisitos dulces de varios tipos, panecillos dorados, salsas, pasteles y otras golosinas, y el mejor vino. Aunque era otoño, tampoco faltaban las frutas propias de las cuatro estaciones.
Los invitados comieron y bebieron a placer, y tuvieron que reconocer que aquellos manjares eran incluso superiores a los que se servían en el palacio imperial.
Entre los miembros del séquito imperial se hallaba un noble al que aquellas maravillas dejaron desasosegado. En lugar de alegrarse, como el Emperador y los demás cortesanos, comenzó a idear estratagemas para adquirir los poderes nunca vistos que habían permitido a Rabí León recibirlos tan fastuosamente. Pensó entonces en sustraer alguno de los lujosos objetos que adornaban la casa para intentar comprender su secreto antes de que se desvaneciera lo que creía magia. De este modo, mientras el Emperador se despedía de Rabí León, se apoderó de una copa de oro, la escondió bajo su capa y la llevó a su casa.
Día tras día observó la joya robada para descubrir algún cambio en ella, pero permaneció inalterable. Unas semanas después, llegó a sus oídos una noticia que lo paralizó: en los alrededores de la ciudad, un suntuoso palacio había desaparecido sin dejar rastro, y, pasadas algunas horas, había retornado a su lugar inesperadamente. Nada en él faltaba: ni muebles, ni objetos preciosos, ni cuadros o adornos. Sólo se echaba de menos una copa dorada.
En cuanto supo esto, el noble creyó tener al fin en sus manos la vía para poseer el secreto de tales prodigios, y se apresuró a visitar a Rabí León. Le contó lo que había oído, y como prueba, le mostró la copa de oro creyendo sorprenderlo.
- Sé muy bien, Rabí—dijo el noble—que sóis un Maestro en las artes de la Kabbalah, la doctrina secreta de los judíos, y no podréis engañarme. Enseñadme entonces lo que sabéis. Soy rico y tengo muy buenas relaciones que podrían seros de utilidad.
- Señor--respondió Rabí León--, no puedo enseñaros lo que pretendéis saber. Os ruego que no me preguntéis el motivo. Olvidemos la cuestión y hablemos mejor de otra cosa.
- ¡Escuchadme, Rabí!--casi gritó el noble, enfurecido--Podría hacer mucho por vos, pero también contra vos, así que, ¡tened cuidado, por vos y por vuestro pueblo
- Señor, no quería continuar esta conversación, pero la seguridad de mi pueblo me obliga a hacerlo. Me permitiré preguntaros algo para comenzar: ¿Nunca habéis cometido una injusticia? ¿Nunca habéis hecho daño a nadie? ¿Nunca habéis hecho sufrir a un inocente? ¿Estáis totalmente libre de culpas? Sólo quien lo esté, quien sea un hombre justo y bueno puede ser instruído en la Kabbalah, pues sólo un hombre así la emplearía para el bien y no para fines malvados y egoístas.
- Estoy totalmente libre de culpas-- respondió el noble con arrogancia.
- No obstante, señor, os invito a examinaros-- insistió el Rabí suavemente.El noble quedó en silencio y palideció. En su mente apareció una figura triste, como envuelta en niebla, en la que reconoció a su hermana: hacía años la había llevado a la muerte mediante intrigas, con el fin de apoderarse de sus bienes. Como llevado por las Furias, el noble salió de la casa del Rabí y nunca más volvió a molestarlo.
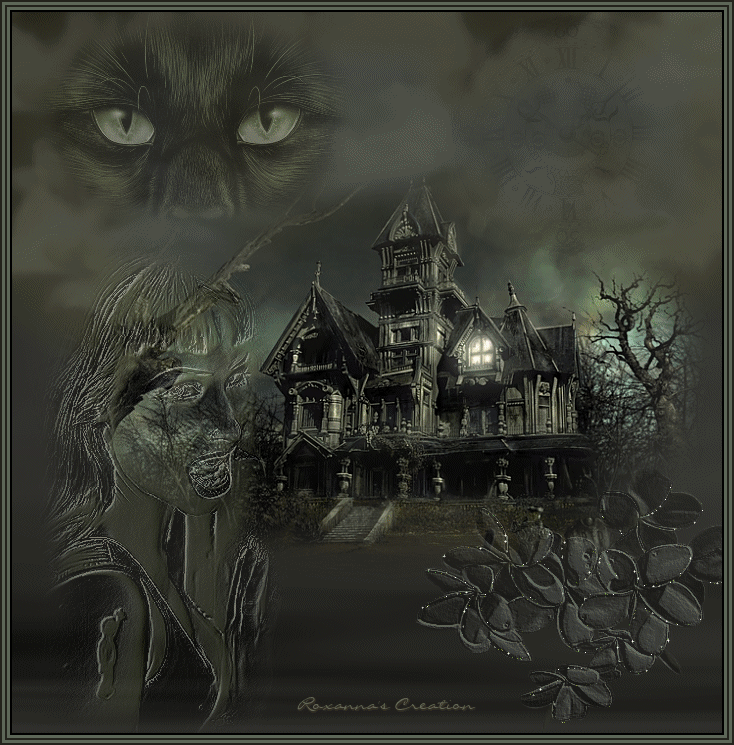





























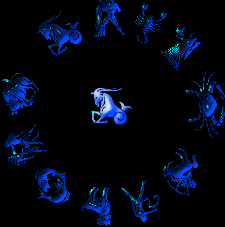










Esa es Mi traduccion del aleman de una de las leyendas contenidas en una compilacion acerca de Rabi Leon. Ya podia el que lo colgo aqui haberlo aclarado. Estaba en mi pagina personal, saboteada por antisemitas y en vias de reconstruccion/ Mi nombre es Lourdes Rensoli Laliga
ResponderEliminar