
Cuentan los antiguos que al pie del Aconcagua vivían los gigantes, unos seres mitológicos que habitaban estas zonas de tierras desoladas y de sed moribundas. La semilla que en la tierra caía no tenía humedad para poder fructificar. El Alto Padre – que es el cerro – vigilaba todo atisbo de vida que a sus pies se movía, mientras el viento soplaba con fuerza singular haciendo polvo la tierra sometida, quebrada por la sed, los soles infernales y el penar de los gigantes.
Un día, a esperadas del Padre Cerro, el pueblo se conjuró y decidió romper la costra de las fuentes que, seguramente, corrían e el interior del cerro. Era la única manera de conseguir que la vida continuara. En silente fila india, subieron las abruptas laderas y socavaron presurosos las lajas que ornaban las fuentes cristalinas. Las aguas surgieron, voluptuosas, por entre las piedras, y corrieron venturosas a regar la tierra que sólo esperaba eso: agua.
Hacia el brillo del sol, despertó el Centinela y vio los hilos de plata que se unían en un río. Enfureció y sus músculos temblaron en una horrenda sinfonía de sonidos. La montaña reventó y barrió con piedras, barro y agua los sembradíos que, presurosos, habían germinado.
El tiempo, que todo lo cura, que todo lo resuelve, hizo que se encauzara la corriente y las tierras de los gigantes volvieran a tener sus verdores. Pero, de vez en cuando, el Aconcagua reitera su venganza enviando hacia el llano una furibunda arremetida que arrasa con todo lo que encuentre a su paso. No valen ni rogativas ni alabanzas, a menudo se pierden las cosechas y las vidas. El Padre Cerro es dueño de las tierras. Los gigantes quisieron ir contra sus designios y perdieron.
El quejido de la montaña es la prueba más contundente de la supremacía de la naturaleza sobre la voluntad del hombre.
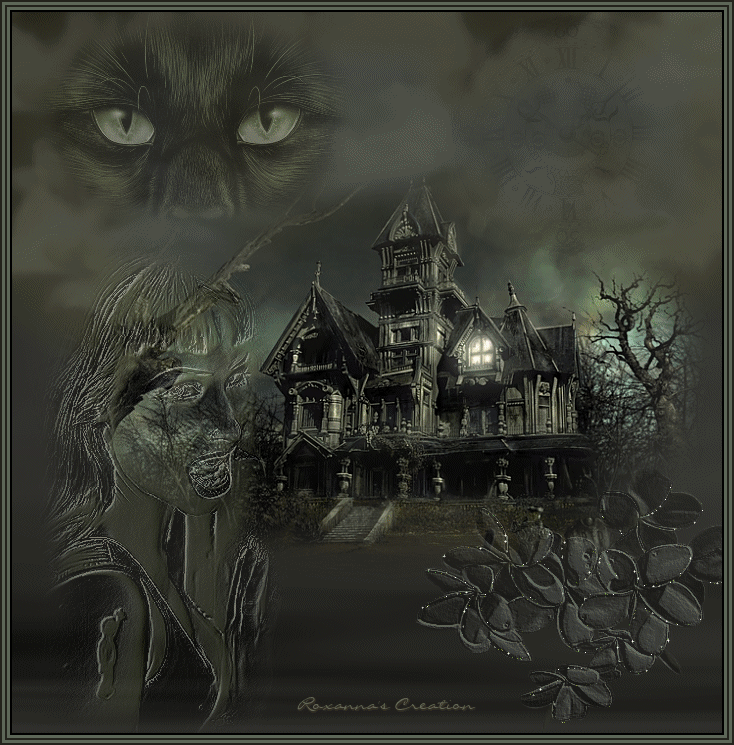





























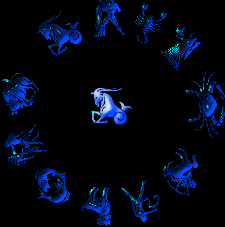










No hay comentarios:
Publicar un comentario