 Suele decirse que el chocolate es un producto mexicano al
que se aficionaron pronto los conquistadores, lo cual no es rigurosamente
exacto; lo que los aztecas tomaban era cacao. El chocolate, tal como nosotros
lo entendemos, es un invento de los españoles en México, atribuido a las monjas
de un convento de Oaxaca, que tuvieron la idea de añadir al cacao, de por sí un
poco amargo, el azúcar recién importado al Nuevo Mundo. Es verdad, y así nos lo
cuenta Fray Bernardino de Sahagún en ese maravilloso libro titulado «Historia
General de las cosas de Nueva España»es verdad, repito, que ya los aztecas a
veces añadían a la espuma de chocolate especies aromáticas, como la vainilla, e
incluso miel de abeja; pero nunca se puede comparar esa mezcla con la dulzura
de que son capaces de conseguir unas monjas de Oaxaca. El árbol del chocolate,
dice Sahagún«tiene las hojas anchas y es acopado, y es mediano; fruto que hace
como mazorcas de maíz, o poco mayores, y tienen dentro los granos de cacao: de
fuera es morado y de dentro encarnado o bermejo. Cuando es nuevo, si se bebe
mucho emborracha, y si se bebe templado refrigera y refresca». Hay varias
clases de cacao, pero según el testimonio de Clavijero sólo «el thacahuatl»,
que es el más menudo, era el que más comúnmente empleaban en su chocolate y
otras bebidas diarias los mexicanos. «Las otras especies –dice– más les servían
de moneda en sus mercados que de alimento».
Suele decirse que el chocolate es un producto mexicano al
que se aficionaron pronto los conquistadores, lo cual no es rigurosamente
exacto; lo que los aztecas tomaban era cacao. El chocolate, tal como nosotros
lo entendemos, es un invento de los españoles en México, atribuido a las monjas
de un convento de Oaxaca, que tuvieron la idea de añadir al cacao, de por sí un
poco amargo, el azúcar recién importado al Nuevo Mundo. Es verdad, y así nos lo
cuenta Fray Bernardino de Sahagún en ese maravilloso libro titulado «Historia
General de las cosas de Nueva España»es verdad, repito, que ya los aztecas a
veces añadían a la espuma de chocolate especies aromáticas, como la vainilla, e
incluso miel de abeja; pero nunca se puede comparar esa mezcla con la dulzura
de que son capaces de conseguir unas monjas de Oaxaca. El árbol del chocolate,
dice Sahagún«tiene las hojas anchas y es acopado, y es mediano; fruto que hace
como mazorcas de maíz, o poco mayores, y tienen dentro los granos de cacao: de
fuera es morado y de dentro encarnado o bermejo. Cuando es nuevo, si se bebe
mucho emborracha, y si se bebe templado refrigera y refresca». Hay varias
clases de cacao, pero según el testimonio de Clavijero sólo «el thacahuatl»,
que es el más menudo, era el que más comúnmente empleaban en su chocolate y
otras bebidas diarias los mexicanos. «Las otras especies –dice– más les servían
de moneda en sus mercados que de alimento». miércoles, 11 de septiembre de 2013
La Historia Del Chocolate
 Suele decirse que el chocolate es un producto mexicano al
que se aficionaron pronto los conquistadores, lo cual no es rigurosamente
exacto; lo que los aztecas tomaban era cacao. El chocolate, tal como nosotros
lo entendemos, es un invento de los españoles en México, atribuido a las monjas
de un convento de Oaxaca, que tuvieron la idea de añadir al cacao, de por sí un
poco amargo, el azúcar recién importado al Nuevo Mundo. Es verdad, y así nos lo
cuenta Fray Bernardino de Sahagún en ese maravilloso libro titulado «Historia
General de las cosas de Nueva España»es verdad, repito, que ya los aztecas a
veces añadían a la espuma de chocolate especies aromáticas, como la vainilla, e
incluso miel de abeja; pero nunca se puede comparar esa mezcla con la dulzura
de que son capaces de conseguir unas monjas de Oaxaca. El árbol del chocolate,
dice Sahagún«tiene las hojas anchas y es acopado, y es mediano; fruto que hace
como mazorcas de maíz, o poco mayores, y tienen dentro los granos de cacao: de
fuera es morado y de dentro encarnado o bermejo. Cuando es nuevo, si se bebe
mucho emborracha, y si se bebe templado refrigera y refresca». Hay varias
clases de cacao, pero según el testimonio de Clavijero sólo «el thacahuatl»,
que es el más menudo, era el que más comúnmente empleaban en su chocolate y
otras bebidas diarias los mexicanos. «Las otras especies –dice– más les servían
de moneda en sus mercados que de alimento».
Suele decirse que el chocolate es un producto mexicano al
que se aficionaron pronto los conquistadores, lo cual no es rigurosamente
exacto; lo que los aztecas tomaban era cacao. El chocolate, tal como nosotros
lo entendemos, es un invento de los españoles en México, atribuido a las monjas
de un convento de Oaxaca, que tuvieron la idea de añadir al cacao, de por sí un
poco amargo, el azúcar recién importado al Nuevo Mundo. Es verdad, y así nos lo
cuenta Fray Bernardino de Sahagún en ese maravilloso libro titulado «Historia
General de las cosas de Nueva España»es verdad, repito, que ya los aztecas a
veces añadían a la espuma de chocolate especies aromáticas, como la vainilla, e
incluso miel de abeja; pero nunca se puede comparar esa mezcla con la dulzura
de que son capaces de conseguir unas monjas de Oaxaca. El árbol del chocolate,
dice Sahagún«tiene las hojas anchas y es acopado, y es mediano; fruto que hace
como mazorcas de maíz, o poco mayores, y tienen dentro los granos de cacao: de
fuera es morado y de dentro encarnado o bermejo. Cuando es nuevo, si se bebe
mucho emborracha, y si se bebe templado refrigera y refresca». Hay varias
clases de cacao, pero según el testimonio de Clavijero sólo «el thacahuatl»,
que es el más menudo, era el que más comúnmente empleaban en su chocolate y
otras bebidas diarias los mexicanos. «Las otras especies –dice– más les servían
de moneda en sus mercados que de alimento».
Luego venía el arte de prepararlo.
Sahagún, que es el único autor que ha escrito una «Historia de las cosas»,
mientras que los demás escriben historias de las personas –o de las batallas,
que es peor–, nos da la receta con su acosumbrada e ingenua meticulosidad: «La
que vende cacao hecho para beber muélelo primero en este modo, que la primvera
vez quiebra o machaca las almendras; la segunda vez van un poco más molidas; la
tercera vez y postrera muy molidas, mezclándose con granos de maíz cocidos y
lavados, y así molidas y mezcladas les echan agua en algún vaso; si les echan
poca agua hacen lindo cacao; y si mucha, no hace espuma, y para hacerlo bien
hecho se hace y guarda lo siguiente: conviene a saber, que se cuela, después de
colado se levanta para que chorree y con esto se levanta la espuma, y se echa
aparte». El bueno, el que bebían los señores, era «blando, espumoso, bermejo,
colorado y puro, sin mucha masa»; el malo, el que vendían en la calle, tenía
mucha masa y mucha agua, parecido al atole, pero en frío.
En el México
precortesiano y en toda mesoamérica esto del cacao tenía profundas raíces
teológicas. Así como en nuestro paraíso terrenal hay dos árboles que destacan
de todos los demás: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del
mal (Génesis, 2.9), en la mitología mexicana hay también dos plantas fundamentales:
el maíz, del que los dioses hicieron al hombre; y el cacao, alimento de los
dioses, al que por eso Linneo dio el nombre de theobroma. «Cuando no había
nada, cuando todo era noche, cuando no había luz, se reunieron los dioses allá
en Theotihuacán», dice el Popol-Vu. Y en aquella explanada que hoy se llama
Calzada de los Muertos, antes de levantar las pirámides del Sol y de la Luna,
cuando todo era noche, cuando no había luz, decidieron crear al hombre formando
su cuerpo con harina de maíz; y el hombre les pagó el don de la vida con el
cacao. Desde entonces, el mexicano no puede vivir sin el maíz, y dicen que los
dioses se aficionaron al cacao. La verdad es que esta segunda parte no está muy
documentada. Sólo Sahagún nos habla de que Quetzalcoatl, el dios hecho hombre,
tenía en su jardín de Tula mucha abundancia de árboles de cacao de diversos
colores, y cuenta la leyenda que él fue quien enseñó a los de Yucatán a
cultivarlo. Como este Quetzalcoatl es un personaje tan misterioso, todo es
posible, todo menos que en Tula (Hidalgo) se cultivase cacao. Pero sea de ello
lo que fuere, lo cierto es que si no está probado que el cacao fuera alimento
de los dioses, lo que sí está claro es que no faltaba en la mesa de los reyes.
Antonio Solís dice que Moctezuma «al acabar de comer tomaba ordinariamente un
género de chocolate a su modo, en que iba la substancia del cacao, batida con
el molinillo, hasta llenar la jícara de más espuma que licor».
Yo no sé de dónde salió la creencia de que el «chocolate»
azteca tenía efectos afrodisíacos. A mí se me hace que todo el lío viene de
Bernal Díaz del Castillo, ese maravilloso cronista nacido en Medina del Campo,
quien en su «Historia verdadera de la conquista de la Nueva España», de la que
fue testigo ocular, cuenta que a Moctezuma, después de comer, le traían en unas
copas de oro fino cierta bebida hecha del cacao, y puntualiza: «decían que era
para tener acceso con mujeres»Buena falta le haría porque, según Antonio de
Solís «el número de sus concubinas era exorbitante y escandaloso; pues hallamos
escrito que habitaban dentro de su palacio más de tres mil mujeres entre amas y
criadas, y que venían al examen de su antojo cuantas nacían con alguna
hermosura en sus dominios». Además, las despachaba pronto, pues el mismo autor
añade: «Deshacíase de este género de mujeres con facilidad, poniéndolas en
estado para que ocupasen otras su lugar». Lo cual supone un esfuerzo y un
desgaste muy notables. Hay que ser comprensivos. Es extraño sin embargo que
Sahagún, tan preocupado siempre por las costumbres de México y que escribe
antes que Bernal, no haga referencia a estas propiedades del cacao, y eso que
analiza con detenimiento todas las hierbas, raíces y frutas medicinales
–incluido el cacao– que usaban los aztecas, sin saltarse las que servían para
fortalecer las tetas de las mujeres (conste que la expresión es suya) o para
remediar ciertas deficiencias o inhibiciones de los hombres que el decoro y la
buena crianza no me permiten nombrar. Pero, como diría él, una cosa es curar y
otra fomentar el vicio; y fray Bernardino, franciscano leonés trasplantado a la
Nueva España, que sabía muy bien y lo dice que «la templanza y abastanza de
esta tierra, y las constelaciones que en ella reinan, ayudan mucho a la
naturaleza humana para ser viciosa y ociosa y muy dada a los vicios sensuales»,
no iba a andarse divulgando recetas estimulantes. Tampoco parece que las
necesitasen mucho los conquistadores, porque, con chocolate o sin él, no les
hacían ascos a las indias; eso sí, una vez que se hubieran bautizado, pues
antes Hernán Cortés no les dejaba tocarlas. Y ellas porque, según testimonio de
Gonzalo de Ovido y de Herrera«eran continentes con sus hombres, pero a los
cristianos se prestaban gustosas». El caso es que los españoles se aficionaron
rápidamente al cacao, que aparece ya como la cosa más normal en las mesas de
Cortés y del primer virrey don Antonio de Mendoza con ocasión de las opíparas
cenas que organizaron para celebrar las paces entre el Emperador Carlos V y
Francisco I de Francia. Pero quienes le entraron con más ganas fueron las
mujeres. El Padre Acosta, en su «Historia de las Indias», alude a «un brebaje
que hacen, que llaman chocolate, que es cosa loca lo que en aquella tierra le
precian, y las españolas hechas a la tierra se mueren por el negro chocolate »;
tanto que, cuando las damas del Virreinato asistían a una función religiosa,
hacían entrar en la iglesia a sus sirvientas con los pocillos de chocolate para
tomarlo durante el «Ave María» del sermón, lo cual provocó una reacción airada
del Obispado de Chiapas, don Bernardo de Salazar, que, adelantándose a las
sagradas iras de nuestro inolvidable Cardenal Segura, llegó a decretar la
excomunión contra las que cometieran semejante irreverencia. En cambio, el
primer Obispo de Puebla, don Juan de Palafox y Mendoza (1630), que iba para
santo y se quedó en beato por oposición de los jesuitas, fue mucho más
moderado, pues cuando le preguntaron por qué no tomaba chocolate respondió
discretamente, según parece que consta en las actas del proceso de
beatificación: «No lo hago por mortificarme, sino porque no haya en casa quien
mande más que yo, y tengo observado que el chocolate es alimento dominante, que
en habituándose a él no se toma cuando uno quiere, sino cuando quiere él». Lo
cierto es que por aquellas tierras nadie se planteó ningún problema de
conciencia a propósito del chocolate, ni a nadie le ocurrió ponerlo en relación
con la salvación del alma. Esas cuestiones graves quedaban reservadas para
España.
Había llegado el chocolate a España de la mano de un fraile
–¿cómo no?– apellidado Aguilar, que nada tiene que ver con Jerónimo de Aguilar,
el diácono que, junto con la Malinche, servía de intérprete a Cortés en las
tierras de México. Este fraile, tal vez porque era de Nuévalos o de Alhama de
Aragón, entregó la receta y los ingredientes del chocolate al abad del
Monasterio de Piedra, cerca de Calatayud, que había sido fundado por monjes
cistercienses procedentes del cenobio de Poblet. El susodicho abad era don
Antonio de Álvaro, y, por tanto, estamos hablando de la segunda mitad del siglo
XVI. Desde entonces el chocolate ha ido siempre unido a la Orden del Císter, y
así no es extraño que llegara pronto al Monasterio de Poblet, donde aún se
conserva, junto al claustro, una gran estancia llamada «la chocolatería». No
debió tener al principio gran aceptación. Francisco Martínez Mortiño, cocinero
mayor de Felipe III, en su curioso libro de repostería titulado «Conduchos de
Navidad», que se encuentra en la Biblioteca Nacional, dice que como el
chocolate es reciente y escaso en España, son pocas las variantes de su
preparación. En 1632, reinando ya Felipe IV, se publica en Madrid la primera
edición del libro de Bernal, que había sido escrito en 1568, y entonces se
enteran los moralistas, si es que no lo habían oído decir antes, de los
pecaminosos efectos del chocolate. El asunto llegó hasta Roma. El P. Hurtado
afirmaba –bastantes años después– que ya San Pío V, el de la batalla de
Lepanto, había expedido un breve pontificio autorizando el chocolate incluso en
los días de ayuno; opinión que escandaliza
a Solórzano de Pereira, el cual asegura que eso es imposible
por muchos razonamientos «a los cuales añado lo que notablemente dice Bernal
Díaz del Castillo, conviene a saber que Moctezuma, despuésde comer, solía tomar
esta bebida de chocolate con vasos de oro, para estar más apto para entregarse
luego a sus concubinas». Y persona tan ecuánime como el P. Eusebio Nieremberg
está en la misma línea al afirmar que «la fuerza de esta bebida, si se toma
simple, es refrigerar y causar mucho nutrimiento, pero si se toma compuesta,
excitar para el uso venéreo».
Con estos antecedentes, nada de particular tiene que las
órdenes religiosas prohibieran a sus miembros tomar chocolate, y tuvieron que
pasar muchos años para que se suavizara el primitivo rigor. El capítulo general
de los Carmelitas Descalzos, celebrado en Pastrana a fines del siglo XVI, llegó
a castigar a los infractores de esta prohibición con tres días de ayuno a pan y
agua, hasta que Pío VI (1775- 1799) les autorizó a tomarlo fuera del convento,
y sólo dentro de él cuando estuvieran enfermos. Otro tanto ocurrió con los
Escolapios, que tuvieron que esperar al capítulo
de 1799 para que se permitiera dar una porción diaria de
chocolate a los religiosos mayores de sesenta años. Pero mientras los doctores
de la iglesia discutían sobre la bondad o malicia del chocolate, la gente le
iba tomando el gusto que era un primor. En la segunda mitad del siglo XVII
estaba tan difundido, al menos en la Villa y Corte de Madrid, que se tomaba en
cualquier sitio y a cualquier hora. «Hase introducido de manera el chocolate y
su golosina, que apenas se hallará calle donde no haya uno, dos o tres puestos
donde se labra y se vende, y a más de esto no hay confitería ni tienda en la
calle de las Postas y en la calle Mayor y otras, donde no se venda», se lee en
el manuscrito núm. 1173 que se conserva en el Archivo Histórico Nacional.
Zurbarán es el primer pintor que incorpora a sus bodegones la chocolatera de
cobre, el molinillo y las jícaras de loza decoradas en azul. Tirso de Molina
(en «Amazonas de las Indias»); Calderón de la Barca (en el entremés «La
Rabia»); y Moreto, que era sacerdote, (en su comedia «No puede ser el guardar a
una mujer») hacen alusión al chocolate y a su procedencia de «Guajaca», que así
escribían ellos el nombre de Oaxaca. Y Quevedo, algo menos partidario, pero no
menos testigo de una realidad abrumadora, asegura que el chocolate es como lo
que ahora se conoce en México por la venganza de Moctezuma, pues en un pasaje
de su libro «El entrometido, la dueña y el soplón» dice «... de allí llegaron
el diablo del tabaco y el diablo del chocolate, que aunque yo lo sospechaba
nunca los tuve por diablos del todo. Estos dijeron que ellos habían vengado a
las Indias de España, pues habían hecho más mal en meter acá los polvos y el
humo y jícaras y molinillos que el rey Católico a Colón, y a Cortés, y a
Almagro y a Pizarro...», opinión terapéutica que, por cierto, no coincide con
la de un inglés, Samuel Pepys, que en su «Diario» (1661), y con motivo de la
coronación de Carlos II, escribe: «Después de tanto beber tengo la cabeza en
triste estado, y en lugar de beber.
nuestra pinta matinal me ha sido necesario tomar chocolate
para reconfortar el estómago»; ni con lo que más tarde Madame de Sevigné
escribía a su hija: «Anteayer tomé chocolate para digerir bien mi almuerzo y
poder cenar bien, y hoy lo he tomado para que me alimentase y pueda ayunar
hasta la noche. Lo que encuentro más maravilloso del chocolate es que resulta
eficaz para cualquier motivo por el cual se tome». O sea, algo así como lo que
se dice en México de cierta especie de tequila, llamada mezcalt, por cierto,
también de Oaxaca: «Para todo mal, mezcalt, y para todo bien, también». Aunque
las normas morales, a diferencia de las jurídicas, no van a rastras de los
hechos, la fuerza de la costumbre era tal que los teólogos, rendidos ante la
evidencia, y dando un giro copernicano a sus planteamientos, llegaron a la
conclusión de que el chocolate no sólo no era nocivo para la salud espiritual,
sino «materia propia de personas dadas al estudio y a las tareas de bufete».
Nadie más indicado, por tanto, para tomarlo que los licenciados y los
canónigos. En lo sucesivo ya no se discutiría más sobre si era lícito o no el
tomar chocolate, sino sobre si se podía tomar incluso en los días de ayuno, sin
quebrantarlo. Es decir, que a los eclesiásticos les pasó como a las damas del
Virreinato: ya no podían vivir sin el negro chocolate.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
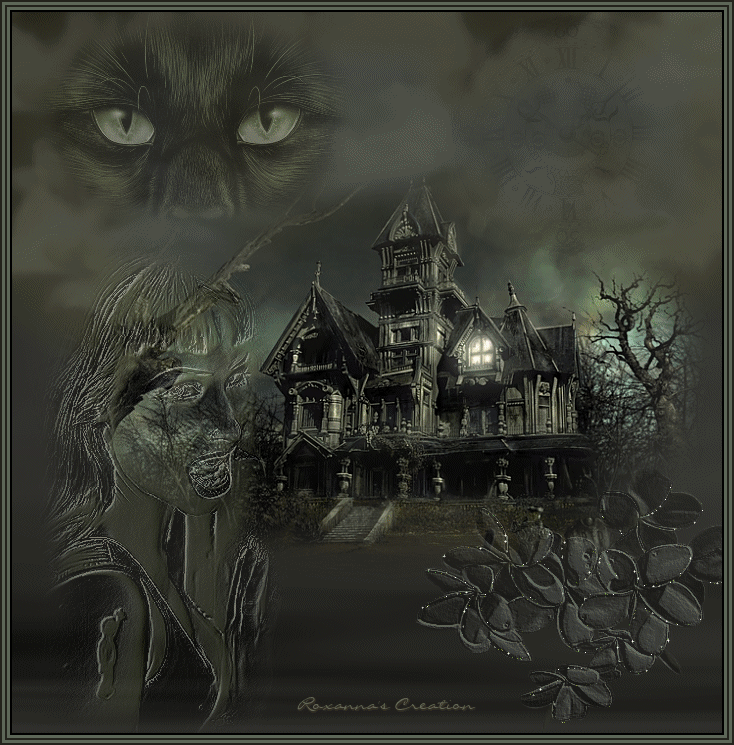





























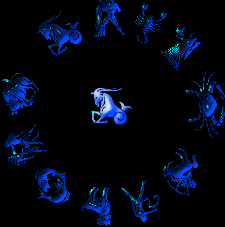










No hay comentarios:
Publicar un comentario