 Como es lógico, la primera reacción que provocaban los
difuntos entre los que les rodeaban era la de una profunda tristeza. La Iglesia
no luchaba contra esto, pues era una actitud natural, pero sí intentaba limitar
los excesos. San Agustín asumía el dolor que causaba la pérdida de un ser
querido: «Los muertos causan tristeza, en cierto modo natural, en aquellos que
los aman ... hasta los animales creados para morir huyen de la muerte y aman la
vida, cuánto más el hombre, que de no haber pecado habría sido creado para
vivir sin término. De aquí surge nuestra tristeza cuando nos abandonan, aunque
sabemos que nos preceden por algún tiempo aquéllos a quienes tenemos que
seguir. Sin embargo, la misma muerte de que huye nuestra naturaleza nos duele y
nos contrista». Este mismo autor, no obstante, reducía el llanto del cristiano
conforme a unos principios claros: «¿Lloras por un difunto?, con mayor razón
debes derramar lágrimas por el pecador, por el impío, por el infiel, por que
está escrito: El luto del muerto es siete días, más el del impío y el del fatuo
dura todos los días de su vida (Ecle. 22, 13). Por tanto, ¿qué misericordia cristiana
es la tuya que lloras por un cuerpo del que se ausentó el alma, mientras
permaneces insensible ante un alma de la que se ha apartado Dios?». En todo
caso, la tristeza por un difunto debía acabar allí donde comenzaba la esperanza
sobre su destino: Non debent christiani de mortuis contristari sicut caeteri
qui spem non habent. Dúplex tristitia.
Como es lógico, la primera reacción que provocaban los
difuntos entre los que les rodeaban era la de una profunda tristeza. La Iglesia
no luchaba contra esto, pues era una actitud natural, pero sí intentaba limitar
los excesos. San Agustín asumía el dolor que causaba la pérdida de un ser
querido: «Los muertos causan tristeza, en cierto modo natural, en aquellos que
los aman ... hasta los animales creados para morir huyen de la muerte y aman la
vida, cuánto más el hombre, que de no haber pecado habría sido creado para
vivir sin término. De aquí surge nuestra tristeza cuando nos abandonan, aunque
sabemos que nos preceden por algún tiempo aquéllos a quienes tenemos que
seguir. Sin embargo, la misma muerte de que huye nuestra naturaleza nos duele y
nos contrista». Este mismo autor, no obstante, reducía el llanto del cristiano
conforme a unos principios claros: «¿Lloras por un difunto?, con mayor razón
debes derramar lágrimas por el pecador, por el impío, por el infiel, por que
está escrito: El luto del muerto es siete días, más el del impío y el del fatuo
dura todos los días de su vida (Ecle. 22, 13). Por tanto, ¿qué misericordia cristiana
es la tuya que lloras por un cuerpo del que se ausentó el alma, mientras
permaneces insensible ante un alma de la que se ha apartado Dios?». En todo
caso, la tristeza por un difunto debía acabar allí donde comenzaba la esperanza
sobre su destino: Non debent christiani de mortuis contristari sicut caeteri
qui spem non habent. Dúplex tristitia.martes, 3 de septiembre de 2013
El Culto a Los Muertos en la Alta Edad Media
 Como es lógico, la primera reacción que provocaban los
difuntos entre los que les rodeaban era la de una profunda tristeza. La Iglesia
no luchaba contra esto, pues era una actitud natural, pero sí intentaba limitar
los excesos. San Agustín asumía el dolor que causaba la pérdida de un ser
querido: «Los muertos causan tristeza, en cierto modo natural, en aquellos que
los aman ... hasta los animales creados para morir huyen de la muerte y aman la
vida, cuánto más el hombre, que de no haber pecado habría sido creado para
vivir sin término. De aquí surge nuestra tristeza cuando nos abandonan, aunque
sabemos que nos preceden por algún tiempo aquéllos a quienes tenemos que
seguir. Sin embargo, la misma muerte de que huye nuestra naturaleza nos duele y
nos contrista». Este mismo autor, no obstante, reducía el llanto del cristiano
conforme a unos principios claros: «¿Lloras por un difunto?, con mayor razón
debes derramar lágrimas por el pecador, por el impío, por el infiel, por que
está escrito: El luto del muerto es siete días, más el del impío y el del fatuo
dura todos los días de su vida (Ecle. 22, 13). Por tanto, ¿qué misericordia cristiana
es la tuya que lloras por un cuerpo del que se ausentó el alma, mientras
permaneces insensible ante un alma de la que se ha apartado Dios?». En todo
caso, la tristeza por un difunto debía acabar allí donde comenzaba la esperanza
sobre su destino: Non debent christiani de mortuis contristari sicut caeteri
qui spem non habent. Dúplex tristitia.
Como es lógico, la primera reacción que provocaban los
difuntos entre los que les rodeaban era la de una profunda tristeza. La Iglesia
no luchaba contra esto, pues era una actitud natural, pero sí intentaba limitar
los excesos. San Agustín asumía el dolor que causaba la pérdida de un ser
querido: «Los muertos causan tristeza, en cierto modo natural, en aquellos que
los aman ... hasta los animales creados para morir huyen de la muerte y aman la
vida, cuánto más el hombre, que de no haber pecado habría sido creado para
vivir sin término. De aquí surge nuestra tristeza cuando nos abandonan, aunque
sabemos que nos preceden por algún tiempo aquéllos a quienes tenemos que
seguir. Sin embargo, la misma muerte de que huye nuestra naturaleza nos duele y
nos contrista». Este mismo autor, no obstante, reducía el llanto del cristiano
conforme a unos principios claros: «¿Lloras por un difunto?, con mayor razón
debes derramar lágrimas por el pecador, por el impío, por el infiel, por que
está escrito: El luto del muerto es siete días, más el del impío y el del fatuo
dura todos los días de su vida (Ecle. 22, 13). Por tanto, ¿qué misericordia cristiana
es la tuya que lloras por un cuerpo del que se ausentó el alma, mientras
permaneces insensible ante un alma de la que se ha apartado Dios?». En todo
caso, la tristeza por un difunto debía acabar allí donde comenzaba la esperanza
sobre su destino: Non debent christiani de mortuis contristari sicut caeteri
qui spem non habent. Dúplex tristitia.
Para los cristianos existían varias formas de ayudar a las
almas de los difuntos. Los eclesiásticos consideraban que «las almas de los
fieles muertos no debían ser separadas de la Iglesia», y uno de los mejores
modos de no hacerlo era incluir a los difuntos en sus oraciones. A pesar de las
modificaciones en la doctrina sobre la suerte de los muertos y su estado post
mortem, la Iglesia sostuvo constantemente, en la teoría y en la práctica, «que
la misa era el medio soberano para des armar la justicia de Dios, suavizar
tantos dolores y hacer alentar un halo de refrigerio y de consuelo sobre el
ardor del fuego, verdadero o simbólico, que atormentaba aquellas almas. Ciertamente
también otras obras buenas podían servir de sufragio, pero la misa prevalecía
sobre todas». Debido a esto, durante la Edad Media tuvieron una gran difusión
en la Iglesia occidental las denominadas misas gregorianas, cuya instauración
fue atribuida a San Gregorio, que se celebraban durante treinta días
consecutivos y se consideraban de suma eficacia en relación con los difuntos.
La Iglesia aplicó desde muy temprano el sacrificio de la misa por los difuntos
el día de su sepultura, pero teniendo en cuenta los efectos beneficiosos que
esta celebración procuraba para las almas de los muertos, dispuso que el rito
expiatorio fuese repetido sucesivamente en algunos días ya señalados, que
terminaron siendo el tercero, el séptimo y el trigésimo: Cristo salió del
sepulcro en el tercer día; el hebreo José, para honrar a su padre, mandó a su
muerte un luto de siete días; y Aarón y Moisés fueron llorados por el pueblo
con un luto de treinta jornadas.
Además de estos recuerdos especiales a los difuntos, existía
una serie de nombres de personas fallecidas, destacadas por la Iglesia y
particularmente recomendadas a las oraciones de los fieles, que debía ser leída
en todas las misas, excepto los domingos y las fiestas. Se trataba de los
llamados dípticos de los muertos, cuya lectura pública se mantuvo en la Iglesia
occidental al menos hasta el siglo x. Con el paso del tiempo estas colecciones
de nombres llegaron a ser muy largas, lo que dificultaba su recitación en todas
las celebraciones eucarísticas. Debido a esto, el sacerdote se limitó a leer
sólo los nombres más destacados, haciendo seguir para todos los demás una
fórmula colectiva de recomendación a Dios, siendo ésta la forma en que el
momento de los muertos ha llegado hasta la actualidad. A pesar de que determinadas
misas estuvieran dedicadas a personas concretas, su beneficio se extendía a
todos los fieles difuntos. La creencia de que las almas que habían salido de
este mundo podían tener necesidad de expiar sus culpas antes de entrar en una
situación de serenidad y que se podía ayudar a que la alcanzaran mediante
sacrificios y oraciones realizadas por los vivos era algo que contenían ya las
religiones precristianas y que fue asumido por el nuevo culto. La oración por
los difuntos beneficiaba además al que la realizaba. A la luz de lo expuesto,
se puede comprender el rechazo que causaba a la Iglesia la idea sostenida por
varias herejías, entre ellas las de los cataros, de que nada se podía hacer por
las almas de los difuntos, pues, según ellos, tras la muerte la elevación a la
eterna felicidad o el envío al suplicio eterno sólo dependía de los méritos
acumulados durante la vida.
Junto a las formas de recuerdo a los muertos aceptadas por
la Iglesia se situaban otras procedentes tanto de la tradición romana como de
la germana. Ya en el concilio de Braga del año 572 se dice que «no está
permitido a los cristianos llevar alimentos a las tumbas de los difuntos ni
ofrecer a Dios sacrificios en honor de los muertos». La pervivencia de esta
costumbre nos lo demuestra el hecho de que Burchard de Worms, varios siglos
después, realice idéntica condena. Los gentiles creían que el alma quedaba en
cierta relación con el lugar donde se encontraba el propio cadáver, algo que
durante mucho tiempo asumieron los eclesiásticos, pues en caso contrario
resulta difícil entender cánones como el del concilio de Elvira, a principios
del siglo iv, que ordenaba: «No deben durante el día encenderse en el
cementerio cirios porque no se ha de molestar el espíritu de los justos.
Aquéllos que no cumplieren estas cosas sean excluidos de la Iglesia». Debido a
esta creencia, se difundió la costumbre de dejar a los difuntos el día de su
entierro una serie de alimentos. En las cortes de Alcalá de 1348 se dispuso,
por ejemplo, que esta ofrenda no superara los diez canastos de pan e idéntica
cantidad de cántaras de vino. Esta entrega de alimentos se repetía todos los
años durante el mes de febrero, cuando se celebraban los parentalia. La
naturaleza de estos actos tenía una doble vertiente. Por un lado, eran
actividades piadosas que ayudaban a mantener la comunión entre vivos y
difuntos; pero por otro, con estos alimentos se pretendía «calmar» a los
muertos e impedir que regresaran para atormentar a los vivos. Esta creencia
sobre el control que los muertos podían ejercer sobre los que todavía estaban
vivos, y la realización de prácticas para desembarazarse de ellos, era algo muy
antiguo que, a pesar de los intentos de la Iglesia por impedirlo, fue asimilado
y se mantuvo con gran fuerza entre los cristianos. Para alejar a los fieles de
estas prácticas se instituyó la fiesta de la cátedra de San Pedro, localizada
el veintidós de febrero, mes en el que ya se ha señalado que se celebraban los
parentalia o cara cognatio. Este esfuerzo por cristianizar la práctica pagana
permaneció mucho tiempo sin resultados. El segundo concilio de Tours, del año
527, lamentaba que muchos fieles en la festividad de la cátedra de San Pedro al
volver a su casa tras haber asistido a las ceremonias religiosas fueran a los
cementerios para ofrecer libaciones y alimentos a los muertos. Cesáreo de Arles
ironizaba sobre el uso de llevar viandas a los sepulcros como sí los difuntos
tuviesen la necesidad de carne y vino, suplicando a sus fieles que se
abstuvieran de caer en ese error. Debido al rechazo de la Iglesia, estos
sacrificios a los muertos solían efectuarse por la noche, acompañados de
carmina diabólica, unos cánticos «no sólo ajenos a la religión cristiana, sino
también contrarios a la naturaleza humana».
Si la oración por los muertos se remontaba en el
cristianismo a sus mismos orígenes, la conmemoración colectiva de los fieles
difuntos no cobró verdadera entidad hasta el siglo XI con San Odilón, abad de
Cluny, entre el 994 y el 1048. Este monje, al fijar el dos de noviembre la fiesta
de los difuntos, unió la nueva celebración con la de Todos los Santos que ya se
conmemoraba ese día. Este recuerdo de los fieles difuntos tuvo inicialmente un
carácter monástico, pero se extendió muy rápidamente, asentándose entre las
celebraciones litúrgicas de la cristiandad occidental. La Iglesia perseguía con
gran dureza a todo tipo de magos y encantadores. Entre ellos se podía destacar
a los que se valían de los muertos para realizar sus hechizos o utilizaban sus
artes para convocarlos: Sollicitant animas mortis iam lege quietas / cantibus
infaustis herbis atque arte nefanda / et responso petunt tenebris de voce
sepulcritó.
Para Hugo de San Víctor había cinco tipos de magia,
necromantiam, geomantiam, hydromantiam, aeromantiam et pyromantiam, prima fit
in mortuis, secunda in térra, tertia in aqua, quarta in aere el quinta in igne.
Los que practicaban la necromancia, sunt quorum praecantationibus videtur
resuscitati mortui divinare et ad interrógala responderé. Los eclesiásticos
nunca aceptaron estos encantadores y prescribieron, con el apoyo del poder
civil, graves penas espirituales y temporales para ellos y para los que usaran
de sus servicios. A veces, como nos revela un canon del decimoséptimo concilio
de Toledo del año 694, las acciones mágicas entorno a los muertos no tenían
raíces paganas sino claramente cristianas: «De aquéllos que malévolamente se
atreven a celebrar misa de difuntos por los vivos. Pues llegan a celebrar con
falsa intención la misa destinada al descanso de los difuntos por los que aún
viven, no por otro motivo sino para que aquél por el cual ha sido ofrecido el
tal sacrificio in curra en trance de muerte y de perdición por la eficacia de
la misma sacrosanta oblación. Y lo que ha sido dado a todos como remedio
saludable éstos piden, con instinto perverso, que se convierta para algunos en
ruina».
Los cuidados por las almas de los difuntos se extendían
también a sus cuerpos y a sus sepulcros. Muchas culturas precristianas
consideraban que la sepultura de un cuerpo era condición imprescindible para
conseguir un pacífico reposo en el más allá. Si el cadáver había permanecido
insepulto, o peor todavía, si sus restos habían sido destruidos dispersados, se
creía que el alma quedaba condenada a vagar eternamente sin esperanza y sin
reposo. Estas concepciones pasaron, con alguna modificación, al cristianismo.
Así, por ejemplo, se pensaba que la destrucción del cadáver o su dispersión
hacía imposible la resurrección final. Esta creencia la aprovecharon los
enemigos de la nueva religión durante los primeros siglos, multiplicando los
rigores contra los destrozados cadáveres de los mártires, abandonándolos a las
fieras y a las aves de rapiña, precipitándolos en las aguas o quemándolos y
dispersando las cenizas. El respeto que los cristianos mostraban hacia los
cuerpos de los difuntos se basaba también en que éstos habían sido instrumentos
con los que Dios había hecho obras buenas: Qui facit exsequias mortuorum ob
amorem illius facit, qui promisit corpora resurrectura: Ñeque enim contemnenda
sunt et abiicienda corpora defunctorum, máxime fidelium, quibus tanquam organis
et vasis ad omnia opera bona usus est Spiritus Sanctus *°.
La Iglesia también consideró los sepulcros como inviolables,
ya que expulsar a alguien de su tumba sería tan cruel como echar a una persona
de su propia casa. Las condenas a los que, por un motivo u otro, se atrevían a
violar un sepulcro eran tajantes: Nec quisquam ossa cuiuslibet mortui de
sepulcro sito encere, aut sepulturam cuiusquam temera rio ausu quoquo modo
violet, sed unumquemque in lóculo sibi a Deo parato atque concesso adventum sui
iudicis praestolarí concedat; máxime cum non solum divina leges, sed etiam et
humanae, apud humanam rempublicam sepulcrorum violatores reos monis diiudicent.
Tres eran los motivos principales que podían llevar a violar un sepulcro. El
primero era el de producir daños espirituales; no resultaba demasiado raro que con
ocasión de campañas militares o revueltas se quebraran los se
pulcros con la única intención de ocasionar unos daños casi
irreparables en la moral del adversario. El segundo era el robo, algo
comprensible pues, como ya se ha visto, los grandes personajes solían ser
enterrados con ropas lujosas, joyas y otros objetos de valor. El tercero era la
necrofilia, como deja entrever un canon del concilio de Elvira a principios del
siglo IV: «Se prohibe que las mujeres velen en los cementerios por que muchas
veces bajo el pretexto de la oración se cometen ocultamen te graves delitos». A
estos tres grandes motivos podríamos añadir otro, menos frecuente, que sería la
violación de sepulcros para realizar con los cuerpos determinados ritos
mágicos.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
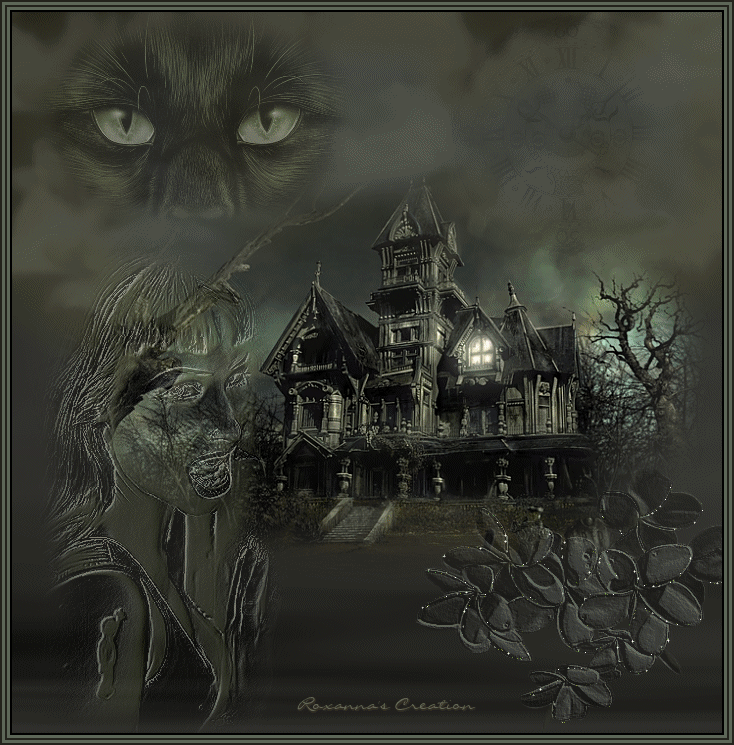





























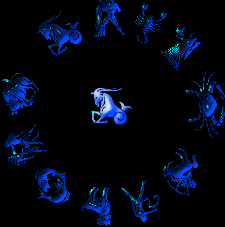










Muy interesante la información, sobre todo muy concisa y apegada a lo que enseña la Iglesia sobre el verdadero culto a los difuntos y mártires.
ResponderEliminar