 Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, se hará eco,
asumiéndolos, de los principales argumentos que, antes y después de él, han
sido esgrimidos para reprobar moralmente el suicidio. Tales argumentos son,
principalmente, tres: «Es totalmente ilícito matarse a sí mismo –escribe en la
Suma teológica–, por tres razones: todas las cosas naturales se mantienen a sí
mismas en el ser... Por lo cual el suicidio... es contrario a la ley natural y
a la caridad. Porque... todo hombre es parte de la comunidad, y..., al matarse
a sí mismo lesiona a la comunidad. Porque la vida es un regalo de Dios al
hombre, y está sujeta a su poder.... De aquí que todo el que atenta contra su
propia vida, peca contra Dios». Así pues, el suicidio atenta contra la ley
natural y es contrario a los deberes para con uno mismo, atenta contra la
sociedad, y atenta, por último, contra la voluntad de Dios.
Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, se hará eco,
asumiéndolos, de los principales argumentos que, antes y después de él, han
sido esgrimidos para reprobar moralmente el suicidio. Tales argumentos son,
principalmente, tres: «Es totalmente ilícito matarse a sí mismo –escribe en la
Suma teológica–, por tres razones: todas las cosas naturales se mantienen a sí
mismas en el ser... Por lo cual el suicidio... es contrario a la ley natural y
a la caridad. Porque... todo hombre es parte de la comunidad, y..., al matarse
a sí mismo lesiona a la comunidad. Porque la vida es un regalo de Dios al
hombre, y está sujeta a su poder.... De aquí que todo el que atenta contra su
propia vida, peca contra Dios». Así pues, el suicidio atenta contra la ley
natural y es contrario a los deberes para con uno mismo, atenta contra la
sociedad, y atenta, por último, contra la voluntad de Dios.martes, 1 de octubre de 2013
Del Suicidio
 Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, se hará eco,
asumiéndolos, de los principales argumentos que, antes y después de él, han
sido esgrimidos para reprobar moralmente el suicidio. Tales argumentos son,
principalmente, tres: «Es totalmente ilícito matarse a sí mismo –escribe en la
Suma teológica–, por tres razones: todas las cosas naturales se mantienen a sí
mismas en el ser... Por lo cual el suicidio... es contrario a la ley natural y
a la caridad. Porque... todo hombre es parte de la comunidad, y..., al matarse
a sí mismo lesiona a la comunidad. Porque la vida es un regalo de Dios al
hombre, y está sujeta a su poder.... De aquí que todo el que atenta contra su
propia vida, peca contra Dios». Así pues, el suicidio atenta contra la ley
natural y es contrario a los deberes para con uno mismo, atenta contra la
sociedad, y atenta, por último, contra la voluntad de Dios.
Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, se hará eco,
asumiéndolos, de los principales argumentos que, antes y después de él, han
sido esgrimidos para reprobar moralmente el suicidio. Tales argumentos son,
principalmente, tres: «Es totalmente ilícito matarse a sí mismo –escribe en la
Suma teológica–, por tres razones: todas las cosas naturales se mantienen a sí
mismas en el ser... Por lo cual el suicidio... es contrario a la ley natural y
a la caridad. Porque... todo hombre es parte de la comunidad, y..., al matarse
a sí mismo lesiona a la comunidad. Porque la vida es un regalo de Dios al
hombre, y está sujeta a su poder.... De aquí que todo el que atenta contra su
propia vida, peca contra Dios». Así pues, el suicidio atenta contra la ley
natural y es contrario a los deberes para con uno mismo, atenta contra la
sociedad, y atenta, por último, contra la voluntad de Dios.
El tercero de esos argumentos había sido defendido por
Platón: a nadie le está permitido usar la violencia contra sí –se dice en
Fedón–, porque pertenecemos a los dioses y «uno no debe darse muerte a sí
mismo, hasta que el dios no envíe una ocasión forzosa». La afirmación, con
todo, resulta ambigua, ya que parece contemplarse la posibilidad de alguna
excepción (de alguna «ocasión forzosa»), en la que el principio general pudiera
quedar sin valor. Y, en efecto, en Leyes, se sugiere que esa ocasión podría
venir dada por la existencia de una culpa capaz de acarrear una absoluta
vergüenza.
El segundo, que el suicidio supone una injusticia contra la
sociedad, a quien se priva, de modo injusto e innecesario, de uno de sus
miembros, ha sido defendido por Aristóteles: «el hombre que voluntariamente, en
un arrebato de ira, se mata a sí mismo, lo hace en contra de la recta razón, lo
cual no lo prescribe la ley; luego, obra injustamente. Pero, ¿contra quién? ¿No
es verdad que contra la ciudad, y no contra sí mismo?». Por lo demás, respecto
a la siempre debatida cuestión de si el suicidio supone un acto de valor o de
cobardía, la posición de Aristóteles es terminante: se trata de una acción
propia de cobardes, no de valientes («el morir por evitar la pobreza, el amor o
algo doloroso, no es propio del valiente, sino, más bien, del cobarde; porque
es blandura evitar lo penoso, y no sufre la muerte por ser noble, sino por
evitar un mal»).
Apenas haría falta decir que toda la tradición filosófica y
teológica cristiana (de quien hemos tomado a Santo Tomás como típico
representante) se opone frontalmente al suicidio, sin admitir excepción de
ningún tipo, ni siquiera para evitar la comisión de una grave afrenta, como
podría ser el perder la virginidad (caso de las vírgenes y mártires
cristianas). Bástenos sólo recordar a San Agustín, quien, en línea con el primer
argumento del de Aquino, considera el suicidio como una forma de homicidio, sin
más: «qui se ipsum occidit homicida est». Algo que, mucho más tarde, repetirá
también Blackstone, al considerar el suicidio un «asesinato de sí mismo».
Ya en la época moderna, Espinosa lo considerará acto
contrario a la naturaleza, y al suicida poseedor de un ánimo pusilánime e
impotente, derrotado siempre, en todo caso, por causas exteriores: «los que se
suicidan son de ánimo impotente, y están completamente derrotados por causas
exteriores que repugnan a su naturaleza». No es posible desear el suicidio por
sí mismo, porque «nadie –insiste Espinosa– deja de apetecer su utilidad, o sea,
la conservación de su ser, como no sea vencido por causas exteriores y
contrarias a su naturaleza». Probablemente, en último término, lo que quiere
decir Espinosa (como observa Vidal Peña) es que el suicidio es un sinsentido,
ya que nada puede desear ni esforzarse en no ser: el suicida es víctima siempre
de causas exteriores. Pero si esto es así, no resulta claro, ni mucho menos,
que Espinosa se oponga al suicidio (ni tampoco que lo justifique,
naturalmente); más bien habría que decir que niega la idea misma de suicidio,
su posibilidad real, o si se quiere, que relega el acto suicida, su realidad,
al ámbito de la mera apariencia: el suicida no se mata a sí mismo, aunque sea
su mano la que lo consume, porque su mano, diríamos, se halla siempre movida
por causas externas a él mismo; tales causas, y no él, son las que lo matan.
La oposición de Kant, en cambio es rotunda: el suicidio es
un acto contrario al deber para con uno mismo y viola el imperativo categórico
en cualquiera de sus tres formulaciones. Ni es un acto que legítimamente pueda
aspirar a convertirse en ley universal (la máxima por la que se regiría el
individuo sería, según Kant, la siguiente: «En base al egoísmo adopto el
principio de abreviarme la vida cuando ésta me amenace a largo plazo con más
desgracias que amenidades prometa». Pero, argumenta Kant: «La cuestión es si
este principio del egoísmo podría llegar a ser una ley universal de la
naturaleza. Pronto se advierte que una naturaleza cuya ley fuera destruir la
propia vida por esa misma sensación cuyo destino es impulsar el fomento de la
vida se contradeciría a sí misma y no podría subsistir como naturaleza, por lo
que aquella máxima no puede tener lugar como ley universal y por consiguiente
contradice por completo al principio supremo de cualquier deber»), ni tampoco
cumpliría con el precepto de tomar a la humanidad (incluido uno mismo) siempre
como un fin y nunca solamente como un medio («Según el concepto del necesario
deber para con uno mismo –escribe Kant–, quien ande dando vueltas alrededor del
suicidio se preguntará si su acción puede compadecerse con la idea de humanidad
como fin en sí mismo. Si para huir de una situación penosa se destruye a sí
mismo, se sirve de una persona simplemente como medio para mantener una
situación tolerable hasta el final de la vida. Pero el hombre no es una cosa y,
por lo tanto, no es algo que pueda ser utilizado simplemente como un medio,
sino que siempre ha de ser considerado en todas sus acciones como un fin en sí.
Así pues, yo no puedo disponer del hombre en mi persona para mutilarle,
estropearle o matarle»).
En Adam Smith encontramos, asimismo, una rotunda oposición
al acto suicida, por ser contrario a la religión y a la naturaleza (ésta en
ningún caso impele a tal acto, excepto en casos de melancolía extrema; en
casos, diríamos hoy, de cuadros psicopatológicos graves). Por otra parte, no es
ninguna prueba de valor, sino al contrario: de cobardía. Que pueda ser
considerado objeto de aprobación o aplauso, no pasa de ser, en su opinión, más
que «un puro refinamiento filosófico». En consecuencia: «Lo que nos puede
empujar a esa decisión es sólo la conciencia de nuestra propia flaqueza, de
nuestra incapacidad para aguantar la calamidad con valentía y entereza».
Recordemos finalmente a Schopenhauer, cuya oposición al
suicidio no obedece a consideraciones éticas o morales, sino a considerarlo
simplemente absurdo (algo en lo que más tarde insistirá Sartre). El suicidio,
argumenta el filósofo alemán, es antes una rotunda afirmación de la voluntad de
vivir, más que su negación: «El suicida quiere la vida, mas está descontento de
las condiciones en que ésta se le ofrece. Al matar el cuerpo no renuncia a la
voluntad de vivir, sino a vivir». Ahora bien, prosigue: «Como la voluntad de
vivir (...) tiene asegurada una vida eterna, y la esencia de la vida es el
dolor, suicidarse es un acto inútil e insensato».
Creo que los anteriores ejemplos bastan para hacerse una
idea de las principales líneas por las que ha discurrido la argumentación de
aquellos que se han opuesto al suicidio. En cuanto a quienes se han mostrado
favorables a él, considerándolo, en consecuencia, admisible desde el punto de
vista ético y moral, la posición más fuerte, y acaso también, la argumentación
más detallada, la encontramos, seguramente, en D. Hume, en un artículo titulado
«Sobre el suicidio», que no llegó a ver la luz en vida de su autor, quien
ordenó retirarlo no bien hubo sido impreso junto a otros cuatro ensayos, uno de
ellos, «Sobre la inmortalidad del alma», suprimido también por Hume (se discute
si la eliminación de ambos tuvo lugar por expresa voluntad de su autor, tal
como afirma éste, o si se vio forzado a ello por la autoridad pública).
Antes de Hume, los principales defensores del suicidio
habían sido los epicúreos y los estoicos. En el caso de Epicuro, si bien no
toda desdicha justifica el suicidio (no debemos, por ejemplo, temer al dolor,
ya que si es débil, nos acostumbramos a él, y si es intenso, resulta breve), lo
cierto es que siendo el fin de la vida la consecución del placer y la ataraxia,
cuando ambos se hallan gravemente amenazados o resultan, sin más, imposibles de
alcanzar, está justificado darse muerte a uno mismo, siempre que tal decisión
sea la consecuencia de un cálculo racional y prudente.
También los estoicos piensan que el suicidio puede, en
ocasiones, ser dictado por la recta razón. En líneas generales podríamos decir
que, con concepto muy actual, los estoicos consideran admisible el suicidio en
aquellas circunstancias en las que la calidad de vida se halle seriamente
amenazada (caso de una enfermedad incurable o de un dolor que no puede ser
razonablemente soportado; también de situaciones en las que la propia dignidad
o virtud se hallen en peligro inevitable); y como recordará Séneca a Lucilio,
lo que importa no es la cantidad, sino la calidad de vida: «Morir más pronto o
más tarde no tiene importancia –escribe Séneca–: lo que sí la tiene es morir
bien o mal, y es, ciertamente, morir bien huir del peligro de vivir mal (...)
no vale la pena conservar la vida a cualquier precio». Y frente a quienes
sostienen, con Aristóteles, que el suicida es un cobarde, Séneca argumentará
que no se trata de cobardía, sino de ejercer la propia libertad: «La cosa mejor
que ha hecho la ley eterna es que, habiéndonos dado una sola entrada a la vida,
nos ha procurado miles de salidas (...) Si te place, vive; sino te place, estás
perfectamente autorizado para volverte al lugar de donde viniste».
En la época antigua merece la pena recordar aquí la figura
de Plinio, quien considera el suicidio un privilegio reservado sólo al hombre,
frente a los animales e incluso al mismo Dios: «Dios, aun cuando quisiera
–leemos en la Historia natural– no podría darse muerte y ejercitar ese
privilegio que concedió al hombre, en medio de tantos sufrimientos de la vida».
Tampoco Voltaire parece encontrar objeciones mayores contra
la conducta del suicida, cuyo acto, por otra parte (diríase estar pensando
directamente contra la argumentación kantiana), no hay peligro de que se
generalice, cual si se tratara de una epidemia, porque para evitarlo, la
naturaleza dispone de dos fuerzas muy poderosas: la esperanza y el temor.
Suicidarse no es, en consecuencia, un acto de cobardía, sino al contrario: «es
indudable que no carece de valor el que tranquilamente se mata, porque se
necesita gran fuerza de voluntad para sobreponerse al instinto más poderoso de
la naturaleza, y en una palabra, el suicidio es un acto que prueba más
ferocidad que debilidad».
En el escrito al que antes hacíamos alusión, David Hume
rechazará, una a una, las principales razones esgrimidas por quienes se han
opuesto al suicidio. En primer lugar, argumenta Hume, no es una falta contra
Dios. La vida humana depende de las leyes de la materia y el movimiento por las
que Dios ha decidido que se rija el universo, y si no es una ofensa a Dios el
alterar o modificar dichas leyes, no se ve por qué habría de serlo el disponer
libremente de la propia vida. Si no es un crimen, por ejemplo, el desviar el
curso de un río, entonces: «¿Por qué habría de ser un acto criminal –pregunta
Hume– el que yo desviase unas cuantas onzas de mi sangre de su curso natural?».
Si todo cuanto acontece depende de la providencia de Dios, forzoso será
concluir, piensa Hume, que otro tanto sucede también con mi muerte, aun cuando
ésta sea voluntaria: pensar que yo, con cualquiera de mis actos, pueda estar
interfiriendo en los planes de Dios, resulta sencillamente blasfemo. Por lo
demás, si incurro en culpa al quitarme la vida, no lo haré menos cuando intento
conservarla, frente a lo que parece ser la voluntad de Dios: «Si el disponer de
la vida humana fuera algo reservado exclusivamente al Todopoderoso, y fuese un
infringimiento del derecho divino el que los hombres dispusieran de sus propias
vidas, tan criminal sería el que un hombre actuara para conservar la vida, como
el que decidiese destruirla. Si yo rechazo una piedra que va a caer sobre mi
cabeza, estoy alterando el curso de la naturaleza, y estoy invadiendo una
región que sólo pertenece al Todopoderoso, al prolongar mi vida más allá del
periodo que, según las leyes de la materia y el movimiento, Él le había
asignado».
En cuanto a que el suicida perjudica a la sociedad, Hume
argumentará que, al contrario, lo que se consigue, en no pocas ocasiones, es
liberarla de una carga, pero, en cualquier caso, lo único que se hace, a lo
sumo, no es provocarle un daño, sino dejar de producirle algún bien. Además, la
relación entre el individuo y la sociedad ha de implicar la existencia de algún
bien recíproco, y, en consecuencia: «No estoy obligado a hacer un pequeño bien
a la sociedad, si ello supone un gran mal para mí. ¿Por qué debo, pues,
prolongar una existencia miserable sólo porque el público podría recibir de mí
alguna minúscula ventaja?»
Y respecto a que el suicidio supone una falta al deber para
con uno mismo, Hume observará que nadie renuncia a la vida gratuitamente, esto
es, si mereciera la pena conservarla; entre otras cosas porque tenemos el
suficiente temor a la muerte para arrojarnos a sus brazos por cualquier
menudencia. Llegados a ese punto en que la vida no merece la pena de ser
vivida, el suicidio no sólo no es una cobardía, sino un acto valeroso y
prudente: «Si se admite que el suicidio es un crimen, sólo la cobardía puede
empujarnos a cometerlo. Pero si no es un crimen, sólo la prudencia y el valor
podrían llevarnos a deshacernos de la existencia cuando ésta ha llegado a ser
una carga».
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
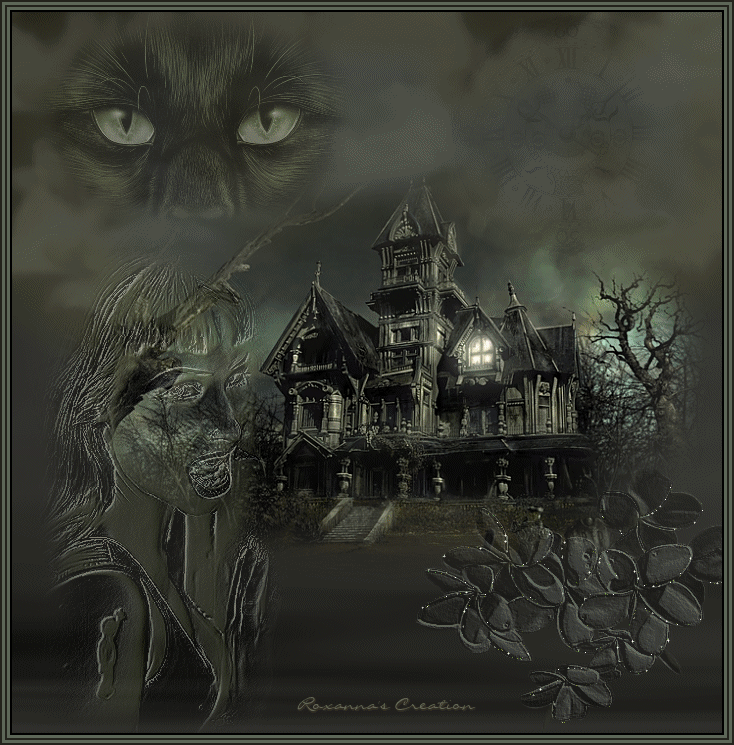





























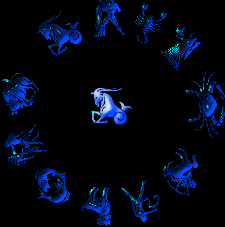










No hay comentarios:
Publicar un comentario