 Erase una vez una historia que se hizo
célebre. Es la historia de un niño llamado Jesús que nació en un
establo en Belén. Se cuenta que, en el momento de su nacimiento, una
estrella se iluminó en el cielo y que tres reyes –Melchor, Gaspar
y Baltasar– vieron esa señal.
Erase una vez una historia que se hizo
célebre. Es la historia de un niño llamado Jesús que nació en un
establo en Belén. Se cuenta que, en el momento de su nacimiento, una
estrella se iluminó en el cielo y que tres reyes –Melchor, Gaspar
y Baltasar– vieron esa señal.lunes, 9 de marzo de 2015
La Leyenda de Ichilok, El Cuarto Rey Mago
 Erase una vez una historia que se hizo
célebre. Es la historia de un niño llamado Jesús que nació en un
establo en Belén. Se cuenta que, en el momento de su nacimiento, una
estrella se iluminó en el cielo y que tres reyes –Melchor, Gaspar
y Baltasar– vieron esa señal.
Erase una vez una historia que se hizo
célebre. Es la historia de un niño llamado Jesús que nació en un
establo en Belén. Se cuenta que, en el momento de su nacimiento, una
estrella se iluminó en el cielo y que tres reyes –Melchor, Gaspar
y Baltasar– vieron esa señal.
Los Reyes Magos se pusieron en marcha,
guiados por la Estrella, y llegaron, montados en camellos, con las
manos llenas de los regalos más preciosos para el Niño Jesús. Pero
se cuenta también que lejos, muy lejos de Belén, vivía un cuarto
Rey Mago.
Se llamaba Ichilok y tenía la piel
roja, pues era un viejo indio de América.
Aunque su país sea todavía
desconocido al otro lado de la Tierra, Ichilok también leía en el
cielo, también él vio la Estrella, también él supo que tenía que
seguirla.
Así pues, hizo el equipaje y se llevó
todo lo que encontró de más valor para regalar: escogió unas
plumas con reflejos de arco iris, dos magníficos cristales verdes
llamados esmeraldas, dos grandes pepitas de oro, preciosas, un cuenco
de agua de manantial de una pureza extraordinaria, un espejo de
plata… A estos tesoros, añadió, porque la encontraba muy bella,
una sencilla rama adornada con una asombrosa pina de color dorado.
—¡Qué extraños regalos vas a
ofrecer! —le dijo su amigo Patchlok, prendido—. ¿Acaso no
mezclas objetos preciosos y objetos muy sencillos?
—Amigo —respondió Ichilok—,
nuestros antepasados nos enseñaron que las cosas más simples son a
veces las más preciosas. ¿Lo habías olvidado? Y ahora, debo irme.
Hasta pronto.
—¡Ichilok, ese viaje va a ser largo
y difícil! —le dijo Patchlok en voz alta—. Deja que te acompañe.
Pero Ichilok fue inflexible: pensaba ir
solo, y dejarse guiar por la Estrella.
El anciano se puso en marcha hacia
Oriente. Se fue contento, con paso ligero, llena de canciones la
cabeza; y empezó a descender la montaña. Con la alegría, no
distinguió al puma que le seguía discretamente. Ágil y silencioso,
el animal espiaba el menor de sus gestos.
Cuando Ichilok se hubo alejado de las
últimas casas, el puma se abalanzó sobre él y le clavó las
garras. En estado de choc, el hombre lanzó un grito y cayó al
suelo. El felino rugió:
—No te muevas, hombre, o te mato
inmediatamente. Estás muy delgado, pero mis hijos tienen hambre y mi
compañera no puede alimentarlos…
—¿Por qué no puede alimentarlos tu
compañera? —preguntó tranquilamente Ichilok desempolvándose el
abrigo.
—¡Ay! —respondió con tristeza el
puma—, ya no puede cazar porque no ve. Unos cazadores intentaron
matarla y la hirieron en los ojos. Ocurrió hace tres días. Por esto
no tengo alternativa, vas a servir de comida a nuestros hijos.
—¡Eh, no tan rápido! —protestó
Ichilok—. Yo no he hecho nada. Y, además, cuando me hayáis
comido, ¿qué os va a quedar? ¿Cómo vas a alimentar a tus
pequeños?
El puma no supo qué responder. Ichilok
se levantó majestuosamente:
—Yo soy un Rey Mago —dijo con
soberbia—. Y quien dice mago, dice algo mágico. Llévame
inmediatamente a donde está tu compañera y veré qué puedo hacer.
El felino condujo a Ichilok hasta su
guarida. Allí, los tres cachorros jugaban alrededor de su madre.
Ichilok se inclinó sobre ella y delicadamente examinó sus ojos
inyectados de sangre. La compañera del puma permitió que la
observara.
—Creo que tengo lo que necesitas para
curarte —dijo Ichilok suspirando, mientras se enderezaba—, pero
en el tiempo que tarde en curarte, el niño que voy a ver ya habrá
crecido.
El hombre reflexionó un momento y
añadió:
—Aunque no pienso dejarte así.
Hurgó en su bolsa, suspiró de nuevo,
y cogió las dos esmeraldas que pensaba regalar al niño.
—Soy mago, confía en mí —dijo al
puma.
Y, como por arte de magia, sustituyó
los dos ojos heridos por las dos piedras preciosas.
—Soy mago, ¡mírame!
La compañera del puma lo miró con sus
dos pupilas sorprendentemente verdes: volvía a ver perfectamente. El
mago le había ofrecido el más precioso de los regalos.
Satisfecho, Ichilok emprendió de nuevo
la marcha hacia Oriente. Le quedaban todavía las plumas con reflejos
de arco iris, dos bellas y grandes pepitas de oro, un cuenco de agua
de fuente de una pureza extraordinaria, un espejo de plata… y,
porque la consideraba bonita, una sencilla rama adornada con una
sorprendente pina dorada.
Su trayecto le condujo a través de la
selva virgen. El anciano cantaba en honor del niño que iba a
visitar, y no se dio cuenta de que un loro le seguía con un aire
triste.
Al caer la noche, Ichilok se detuvo
para encender una hoguera. El loro se colgó de una rama y también
él se puso a cantar la canción del indio.
—Cantas bien, pero ¿por qué estás
tan triste? —le preguntó el mago levantando la cabeza.
—Mírame, ¿no ves que soy feo y
desplumado? ¿Cómo puedo atreverme a presentarme ante los demás, yo
que antes era tan bello?
—¿Qué te ha ocurrido? —le
preguntó Ichilok.
—Yo era bello y estaba tan orgulloso
de mi plumaje multicolor que fui a cantar cerca del pueblo. Allí,
los niños me cazaron y me arrancaron las plumas. Finalmente,
conseguí escapar, pero mírame ahora, estoy prácticamente desnudo.
—Creo que tengo lo que necesitas
—dijo Ichilok suspirando—, pero en el tiempo que tarde en
curarte, el niño que debo ir a ver ya habrá crecido.
El hombre reflexionó un momento, y
luego añadió:
—De todas formas, no voy a dejarte
así.
Buscó en su saco, suspiró una vez
más, y cogió las plumas con reflejos de arco iris que pensaba
regalar al niño.
—Soy mago, confía en mí —dijo al
loro.
Y, como por arte de magia, sustituyó
las que le faltaban por las magníficas plumas que había sacado de
su saco. —Soy mago, ¡vuela!
El loro revoleteó alrededor de Ichilok
cantando alegremente, y dio las gracias al indio por el maravilloso
regalo que acababa de hacerle.
Satisfecho, Ichilok reemprendió su
ruta hacia Oriente. Todavía le quedaban para regalar dos bellas y
grandes pepitas de oro, un cuenco de agua de fuente de una pureza
extraordinaria, un espejo de plata… y, ya que la encontraba bonita,
una sencilla rama con una extraña pina de color dorado.
El anciano llegó a orillas del mar.
Allí, se encontró con un marino que aceptó llevarle lejos, hacia
Oriente, donde encontraría al niño al que quería dar sus regalos.
Ichilok subió al barco sin fijarse en un hombre que se había
deslizado furtivamente bajo su cama.
Unas horas más tarde, Ichilok oyó
unos gemidos y descubrió a un hombre que temblaba de miedo.
—¿Quién eres y qué haces aquí?
—preguntó con calma el mago.
—Me escondo, porque si me encuentran
¡me matarán! No diga que estoy aquí, por favor —le suplicó el
hombre antes de desvanecerse.
Ichilok movió la cabeza.
—Sin duda, el pobre no debe de haber
bebido nada desde que partió. Creo que tengo lo que necesita
—suspiró, pero en el tiempo que tarde en curarle, el niño que
debo ir a ver ya habrá crecido.
Ichilok reflexionó un momento y
añadió:
—¡Vamos! No voy a dejarlo así.
Hurgó en su bolsa, suspiró una vez
más y sacó el cuenco de agua de manantial de una pureza
extraordinaria que pretendía regalar al niño.
—Soy mago, confía en mí —dijo al
hombre, ayudándole a beber.
Y algunas gotas del agua maravillosa
fluyeron hasta su garganta.
—Soy mago, ¡despierta!
Y, como por arte de magia, el hombre
recobró el sentido y dio las gracias a Ichilok por su gran
generosidad.
Cuando atracaron, Ichilok, satisfecho,
siguió su ruta hacia Oriente. Le quedaban todavía para regalar dos
bellas y grandes pepitas de oro, un espejo de plata… y, porque la
encontraba muy bonita, una simple rama adornada con una extraña pina
dorada.
Ichilok atravesó ciudades, pueblos,
desiertos, montañas. En un pueblo, vio a una anciana que lloraba en
el umbral de su puerta.
—¿Qué te ocurre, mujer, por qué
lloras así?
—¡Ay! —exclamó ella—. Soy tan
vieja que no me atrevo a mirarme al espejo de lo fea que soy.
—Tu espíritu es tranquilo y honesto;
eres buena y generosa. Ahí reside la verdadera belleza —le dijo
Ichilok para tranquilizarla.
—¿Por qué estás seguro de lo que
dices? Esta belleza no se ve —respondió la anciana.
Ichilok sonrió.
—Creo que tengo lo que necesitas
—dijo suspirando—, pero en el tiempo que tarde en ocuparme de ti,
el niño que tengo que ir a ver ya habrá crecido.
El hombre reflexionó un momento, y
añadió:
—Pero no voy a dejarte así.
Buscó en su saco, suspiró una vez más
y extrajo el espejo de plata que pensaba regalar al niño.
—Soy mago, ten confianza en mí —dijo
a la mujer.
Y le dio el espejo de plata.
—¡Mira la belleza de tu corazón!
La mujer cogió el espejo y, como por
arte de magia, se vio hermosa. Dio las gracias a Ichilok con
expresividad.
En aquel mismo instante, se oyeron unos
gritos. Eran de una niña que era arrastrada por dos hombres y que se
resistía.
—¡Soltadme! ¡Soltadme! —suplicaba.
—¿Qué ha hecho? —preguntó
Ichilok a los dos hombres.
—La bribona nos ha robado pan, ¡he
aquí lo que ha hecho! —gritó uno de ellos—. ¡Prisión para la
ladrona!
Ichilok sonrió pacientemente.
—No hay duda de que la pobre pequeña
tenía hambre. Creo que tengo lo que necesita —suspiró—, pero en
el tiempo que tarde en ocuparme de ella, el niño que voy a ver ya
habrá crecido.
El anciano indio reflexionó un momento
y añadió:
—Pero no voy a dejarla así.
Hurgó en su saco, suspiró una vez
más, y sacó de él las dos bellas y grandes pepitas de oro que
pensaba regalar al niño.
—Soy mago, con esto os devuelvo lo
que esta pequeña os ha quitado para comer —dijo a los hombres, que
se marcharon satisfechos de haber sido recompensados con creces por
su pan.
Y la pequeña quedó en libertad.
Ichilok le dijo:
—Soy mago. Llévame al establo donde
el niño espera mis regalos. Ay, no me queda más que una sencilla
rama adornada con una extraña pina de color dorado. Pero al menos
voy a ofrecerle este regalo.
Y contó su viaje a la anciana y a la
pequeña.
—Conozco al niño al que te refieres
—le dijo la mujer—. Este niño ha crecido, su familia y él se
fueron hace ya unos años. Has hecho un largo viaje, tu barba es
ahora larga y blanca. Pero no has recorrido el camino en vano:
¡Fíjate en la cantidad de regalos maravillosos que has ofrecido,
fíjate en lo felices que les has hecho! Sigue, Ichilok, sigue. Ve a
dar lo que tienes a los que lo necesitan. Y quien sabe si dando
regalos a todos los niños de la Tierra, un día encontrarás al niño
que estás buscando…
Enriquecido con la sabiduría de la
mujer, Ichilok regresó a su país. Allí vio que la gente pasaba
hambre. Suspiró y sonriendo, dijo:
—Creo que tengo lo que necesitan. ¡No
puedo dejarlos así!
Buscó en su saco, suspiró una vez
más, y extrajo una rama adornada con una extraña pina de color
dorado que pensaba regalar al niño.
—Soy mago; he aquí con qué
alimentar a los que tienen hambre.
Plantó la extraña pina dorada con una
forma absolutamente perfecta, y desde entonces, cada año, crece maíz
y da a los hombres sus espigas doradas y les protege del hambre.
Pero el viejo indio de la barba blanca
no se detuvo ahí… Cada año, en Navidad, cuando todos celebran el
nacimiento del Niño Jesús y el viaje de los Reyes Magos, Ichilok,
el cuarto Rey Mago, sigue discretamente dando regalos a quienes los
necesitan.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
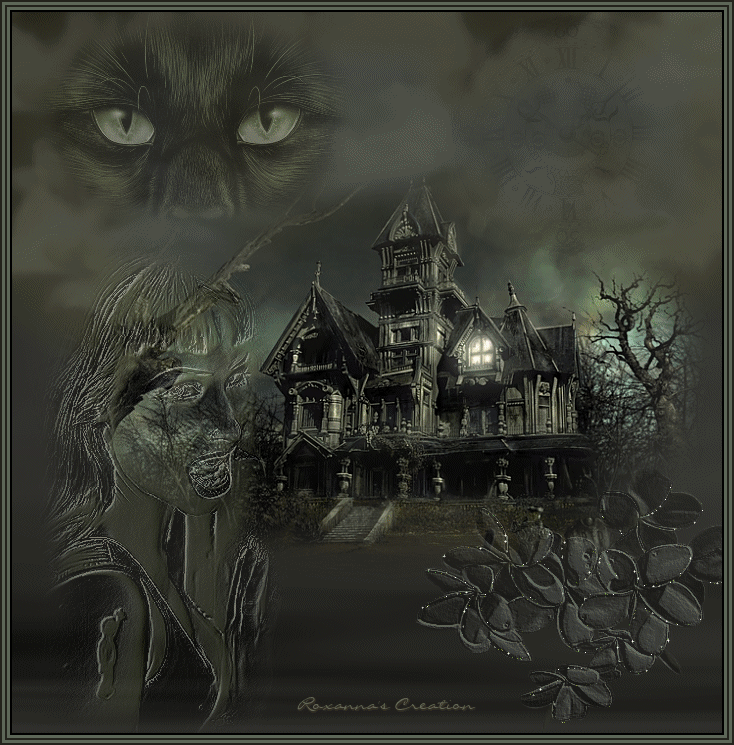





























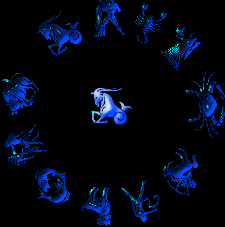










No hay comentarios:
Publicar un comentario