 Hubo un tiempo en que reinaba entre los indios de los Andes una mujer por extremo hermosa, que ejercía un poder inmenso sobre las tribus. Los mancebos más arrogantes y valerosos la cargaban en un palanquín de oro por floridos campos y las márgenes de los ríos al son de los instrumentos músicos. Las doradas espigas de maíz y los lirios silvestres se inclinaban ante ella; y volaban gozosas las avecillas para endulzar sus oídos con la melodía de sus cantos.
Hubo un tiempo en que reinaba entre los indios de los Andes una mujer por extremo hermosa, que ejercía un poder inmenso sobre las tribus. Los mancebos más arrogantes y valerosos la cargaban en un palanquín de oro por floridos campos y las márgenes de los ríos al son de los instrumentos músicos. Las doradas espigas de maíz y los lirios silvestres se inclinaban ante ella; y volaban gozosas las avecillas para endulzar sus oídos con la melodía de sus cantos. Tan prendados estaban los indios de su reina, que miraban como una calamidad pública el más leve quebrado de salud que la afligiese. No se consideraban felices sino el bajo influjo de sus gracias y la sabiduría de su gobierno; pero sucedió que un velo de su tristeza empezó a cubrir el semblante de la hija del Sol, y poco a poco fue apoderándose de ella una enfermedad desconocida, que la consumía sin dolor. Las danzas y músicas sólo le producían lágrimas. Sus salidas, cada vez más raras, eran ya tristes y silenciosas como un cortejo fúnebre.
La comarca entera se conmovió profundamente. Por todas partes se hacían demostraciones públicas para aplacar la cólera del Ches1, entre ellas la extraña y patética danza de los flagelantes, especies de penitencia pública que consistía en una procesión de danzantes en la que cada indio tocaba con una mano la tradicional maraca, y con la otra se azotaba las espaldas, todo en medio de una algarabía diabólica, en que se mezclaban el ingrato sonido de aquel instrumento músico, las declamaciones de dolor y los gritos salvajes.
En la selva sagrada, en los adoratorios y en las riberas de las lagunas andinas los piaches hacían de continuo ceremonias singulares ante los ídolos deformes del culto indígena; pero la reina continuaba enferma: Día por día se adelgazaban más sus formas bajo la vistosa manta de algodón, y perdían sus mejillas aquel color de nieve y rosa que les daba el aire puro de los Andes.
Mistajá era grandiosa doncella, favorita de la reina. Penas y alegrías, todo era común entre ellas, de suerte que la joven india, en la enfermedad de su amiga y soberana, vivía con el corazón traspasado de color, velando día y noche al lado de su regía e infortunada compañera.
-Mistajá, amiga mía- le dijo un día la reina-, la muerte se acerca y yo no quiero morir. ¿Sabes tú si los piaches han agotado todo remedio.
-No, no es posible, le contestó la doncella, bañada en llanto.
-Dime la verdad.¿Sabes qué les ha contestado el Ches sobre mi mal?
-Ciertamente, nada sé porque han guardado en esto silencio profundo, a pesar de que le han consultado por medios extraordinarios.
-Pues mira, Mistajá, mi única esperanza está aquí, dijo la reina, mostrándole una joya de oro macizo en figura de águila. Cuando mi padre, ya moribundo, la colóco sobre mi pecho, me dijo estas palabras: Yo, Mistajá, antes que el poder, prefiero la vida, y por ello estoy dispuesta a confiarte el águila de oro para que subas en secreto al Páramo de los Sacrificios y la ofrendes al Ches.
Mistajá perdió el color y tembló de pies a cabeza. Era cosa muy grave y extraordinaria lo que le ordenaba la reina, pues solamente los piaches y los ancianos subían a aquella altura desconocida para el pueblo, teatro de los horribles misterios.
-¿Tiemblas, Mistajá?...Yo iría en personas si tuviese fuerzas, pero no puedo levantarme siquiera, y sólo en ti confío, pues ni los piaches ni mis guerreros consentirían jamás en este sacrificio, que puede privarme del lugar.
-Yo haré lo que me mandes, contestó la fiel amiga, llena de espanto, pero resuelta a sacrificarse por su desgraciada reina.
-En alta madrugada debes partir, para que al rayar el sol estés en el círculo de piedras que debe existir en la cumbre solitaria. Allí cavarás un hoyo en el centro, y después de invocar al Ches con tres gritos agudos, que se oigan lejos, enterraras el águila de oro y esparcirás por todo el círculo un puñado de mis cabellos. ¡Ay, Mistajá!, yo te ruego que si lo hagas y que observes con gran atención si en el cielo, en el aire o en la tierra aparece alguna señal favorable.
Aquella noche mistajá no pudo conciliar el sueño. Cuando llegó la hora de partir, la reina la armó con sus propias armas y le entregó junto con su preciosa joya un hermoso gajo de su abundante cabello. La doncella lo miraba todo en silencio, sin poder articular ninguna palabra.
Dos horas de fatigosa marcha había desde la choza real hasta lo alto del Páramo de los Sacrificios. Mistajá caminaba aprisa, ora por el borde de algún barranco sombrío, ora subiendo por ásperas cuestas, sin volver jamás la espalda, dominada por el miedo y espantándose a cada momento con el ruido de sus propios pasos. No tenía más rumbo que el vago perfil que dibujaba el misterioso cerro sobre el cielo estrellado.
Cuando hubo llegado a la altura, una aparición bastante extraña la hizo detener de súbito. Quedó enclavada, lela de espanto a la vista de unos fantasmas que blanqueaban entre las sombras. Instintivamente se dejó caer en tierra, sin atreverse siquiera a respirar: una larga fila de indios cubiertos de pies a cabezas con mantas blancas, le cortaba el paso. Estaban rígidos, como petrificados por el frío glacial de los páramos.
Largo rato permaneció Mistajá sobrecogida de terror, hasta que empezaron a asomar las claras del día por el remoto confín.
Entonces sus ojos fueron penetrando más en las tinieblas, y la enorme de piedras blancas clavadas de punta sobre la altiplanicie que remataba el cerro sagrado. Recordó al instante el círculo de que le había hablado la reina, y continuó su marcha hasta descubrir una entrada por la parte del Oriente.
Era aquel un campo cerrado, una plaza circular de bastante extensión y simétricamente delineada. Mistajá busca el centro, y con el dardo más fuerte que hallo a su aljaba, se puso a excavar la tierra húmeda por el rocío. Luego se irguió vuelta hacia el oriente, y lanzó con toda el alma tres gritos inmensos, que resonaron por los cerros vecinos. Con mano trémula enterró el águila de oro y esparció después por todo el círculo los cabellos de la reina, en momentos en que la aurora teñía de púrpura el lejano horizonte.
Como le estaba ordenado, quiso fijarse en el cielo, en el aire y en la tierra, pero un sueño profundo tumbó sus párpados, y se dejó caer rendida, como presa de un poderoso narcótico. Era el instante supremo de manifestarse el Ches sobre la empinada cumbre.
El paso de una cierva la despertó sobresaltada, a la hora en que los primeros rayos del sol jugueteaban con el bello plumaje de su coroza. Un olor fragante se difundía bajo sus pies: todo el círculo, antes yermo y triste, apareció a sus ojos cubierto de una yerba fresca y losada, que la cierva devoraba con especial delicia. Todo el espanto y sufrimiento de que había sido víctima se tomaron como por encanto en un gozo inmenso, en una alegría inefable.
Tomó algunos manojos de aquella prodigiosa yerba, descendió rápidamente del Páramo de los Sacrificios para presentarse a la soberana de los Andes. Que recibió la aromática planta como una medicina del cielo: y volvió el color a sus mejillas, el brillo a sus ojos y la alegría a su corazón; y la vieron de nuevo todos sus súbditos salir por los floridos campos y las riberas del espumoso Chama, en hombros de gallardos donceles y al son de los instrumentos músicos.
Desde entonces existe en los páramos de los Andes el oloroso díctamo, nacido de los cabellos de la hija del Sol, o la yerba de cierva, que en su nombre indígena, en memoria de la cierva que primero comió de ella, a la hora en que el sol bañaba con tinte de rosa los escarpados riscos; pero el preciosos díctamo desaparecerá como por encanto el día en que alguien desentierre el águila de oro ofrendada al Ches en la misteriosa cumbre.
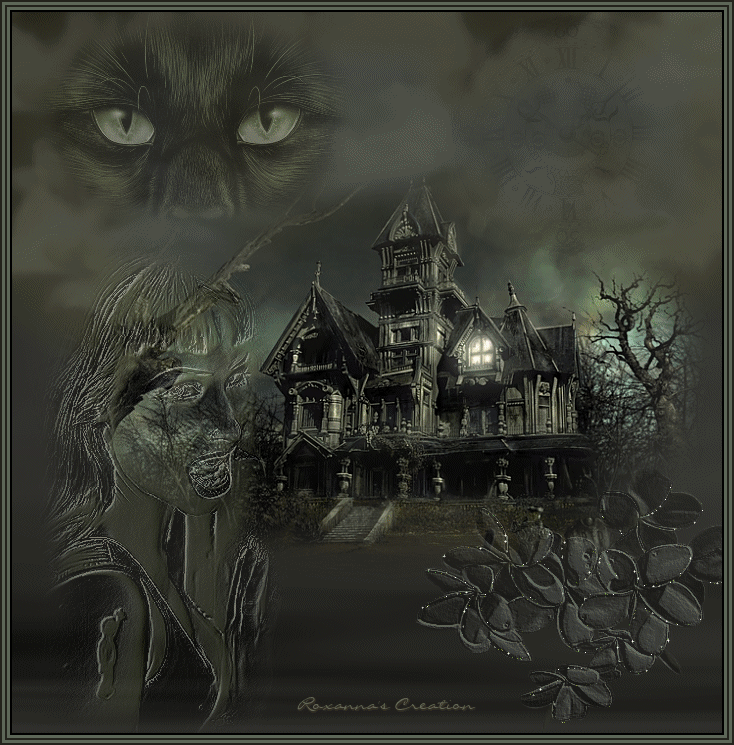





























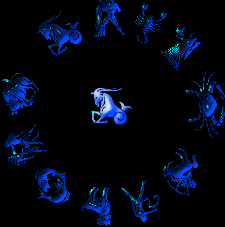











No hay comentarios:
Publicar un comentario